l
Arnulfo Prendas acostumbraba caminar muy temprano las calles de su vecindario. Despertaba con hambre -porque se acostaba insatisfecho- y se echaba a andar aún a oscuras. Su mascota le exigía salir casi de madrugada, descender cautelosamente los escalones desde el segundo piso donde habitaba hasta la calle. Un desplazamiento que hacía en silencio, para no despertar a los vecinos, no fuera que se los encontrara más tarde subiendo o bajando aquellas escaleras, y le reclamaran con la mirada haberles interrumpido el sueño. No sentía necesidad de relacionarse con ellos, todo lo contrario, los evitaba, pero había aprendido que lo mejor era mantener el mínimo de conflictos posibles con los demás.
Las cosas habían cambiado mucho durante los últimos meses, con la llegada de aquella crisis sanitaria inesperada. El mundo entero se puso en crisis y la primera medida fue un distanciamiento inmediato, como medida desesperada para contener el contagio. La reclusión se volvió obligatoria, elevando los encuentros cotidianos a nivel de pecado capital. Ahora tendría una razón de peso y totalmente justificada para distanciarse y evitar todo contacto visual y físico con los demás. La soledad le sentaba bien. La crisis sanitaria no podía haber llegado en mejor momento. La naturaleza se sacudía, aunque fuera temporalmente, de aquella especie bípeda que diariamente la acosaba y desgastaba.
Su mascota había aprendido de su cautela. Bajaba silenciosa, casi de puntillas, hasta detenerse frente al portón metálico que daba a la calle, a la espera de la llegada de su amo quien le seguía detrás como un fantasma y le abriría la puerta. Una vez afuera, caminaba alegremente en busca de aquel lugar escogido para sus primeros desahogos del día. Era meticulosa en su búsqueda del cagadero correcto, un espacio que su olfato le dictaba como el adecuado. Envejecida y gastada por la vida, al borde de la ceguera, aquella mascota confiaba en su olfato para escoger dónde dejar sus deshechos y dónde reconocer el paso de otros de su especie, para entonces reafirmar el suyo mediante un chorro de orines y una montaña de mierda, convertida en el símbolo orgulloso de su paso por un territorio que ahora tenía su firma. “Así somos los humanos también”, pensaba Arnulfo, “vamos por la vida dejando nuestra mierda, desafiando con ello a veces incluso la tolerancia ajena”.
Con la calle solitaria extendida de frente, las casas aún entre las sombras, Arnulfo miraba luces encendidas en habitaciones dispersas, sombras que atravesaban espacios para desaparecer tras densas cortinas. Escuchaba sonidos de duchas que se escapaban a través de ventanas abiertas, alguien tosiendo y luego el final de aquella tos, un sonoro escupitajo le alertaba sobre la presencia de un masculino bajo el agua. “Solo los hombres somos capaces de concluir una sesión de tos bajo la ducha con un escupitajo”, pensaba mientras recordaba que también lo hacía muchas veces. Se trataba de los madrugadores, preparándose para salir a recorrer la vida, a construir con su trabajo -ahora lo sabía- su retiro miserable en el futuro. El vecindario despertaba lentamente, Arnulfo también iniciaba con su caminata el recorrido que lo llevaría a enfrentar al día y adentrarse en sus miserias cotidianas.
Recientemente había cumplido 65 años, la esperada edad para el retiro. Descubrirse aquella mañana aún a oscuras recorriendo su vecindario, convertido en Ciudadano de Oro, resultaba ser una experiencia además de confusa muy decepcionante. La llamada edad dorada resultaba ser una edad de mierda, donde las personas como él se convertían en un estorbo y la sociedad los sacaba cautelosamente de circulación. Le costaba trabajo entender los enormes esfuerzos que había hecho la civilización para prolongar la vida humana, si al alcanzar la llamada Edad de Oro, esa misma sociedad se encargaba de hacerlos a un lado, cerrarles todos los portillos para obtener posibles formas de financiamiento que les permitieran efectuar inversiones, o desarrollar negocios para seguir viviendo con dignidad. Quienes no habían logrado acumular bienes durante su vida productiva o los hubieran heredado, y cuyos salarios tampoco fueran jugosos, debían conformarse con los montos miserables que el estado entregaba como pensión de por vida. Tal era su caso, si aceptaba la vida estéril del retiro, alejada de la idealización de la disponibilidad de tiempo libre para el cultivo del espíritu.
La Edad de Oro no garantizaba techo, ni alimento. En esa edad individuos como él debían procurar continuar siendo productivos o acostumbrarse a vivir en deuda hasta el último de sus días. Como si aquello fuera poco, de la nada -en apariencia-recientemente había surgido un virus mortal que se instaló sobre el planeta invadiendo los organismos humanos, matando dolorosamente, de manera muy especial a los llamados integrantes de la Edad de Oro, quienes poseían menos fortalezas corporales para enfrentar la perversa acción interior de aquel virus y su reproducción destructiva en el organismo. Se había vuelto más vulnerable. Convertido en un sobreviviente, primero al adquirir su nueva ciudadanía y, a partir de allí, con la llegada de aquel virus fulminante, los de su edad se calificaban ahora como un grupo de riesgo. Aquello funcionaba como un pretexto inmejorable para recluirlos, confinarlos en espacios bajo techo, aislarlos, donde debían mantenerse alejados de vecinos, familiares, amigos y también desconocidos, aunque murieran de soledad, azotados por el hambre. Nuevamente el hambre volvía a convertirse en tema central de sus reflexiones.
La mierda que iba dejando la mascota a su paso por los jardines del vecindario durante las mañanas, era el más claro indicador del nuevo modelo de vida que le tocaba experimentar.
Los viejos crecían como grupo dentro de la población con gran rapidez. Cada vez había más gente mayor y menos juventud, las nuevas generaciones habían decidido adoptar nuevos controles de natalidad. De esta forma, el sostenimiento de la población que envejecía se tornaba alarmante para las economías, pues muchas de ellas se habían gastado los fondos para pensiones que aquellos -ahora ancianos- habían acumulado a lo largo de sus vidas productivas. Incapaz de responder, la sociedad perdía control sobre aquella población, a la cual a pesar de su aumento se le sacaba de circulación de múltiples formas. Pareciera que sacarlos de las calles aliviaba la conciencia de las autoridades, porque aquello no resolvía las carencias de la población dorada. Sacarlos de circulación no significaba reinsertarlos en contextos apropiados, especialmente a los solitarios o los que iban quedando solos sobre la marcha, sacarlos significaba marginarlos, circunscribirlos a espacios reducidos, abandonados a su suerte.
Aislados eran más funcionales, los podían ubicar mejor, controlarlos, dejarlos almacenados en sus madrigueras de mierda, con todas sus carencias, y concentrarse en vacunar a los fuertes, a quienes se consideraban productivos. Aislarlos significaba evitar su torpeza al movilizarse, prevenir la lentitud con que cruzaban las calles, dejar de mirar sus rostros patéticos de derrota, instalados a la entrada de las tiendas de abarrotes, donde algunos se plantaban a la espera de la conmiseración de los demás; alguien que les obsequiara pan para paliar el hambre y de paso un choque de puños en señal de cariño, pues los abrazos y los apretones de manos también habían quedado proscritos, debido al riesgo de contagio que conllevaban, según explicaban los especialistas.
Aquella crisis viral había provocado un trabajo sanitario titánico para la producción de vacunas. Las autoridades sin embargo no habían logrado alcanzar los niveles requeridos para atender a toda la población del planeta. Tampoco alcanzaban los recursos para ofertar y comprar internacionalmente lotes grandes de aún dudosas vacunas que circulaban, validadas como medida desesperada, pero llenas de interrogantes. Aún en medio de aquella situación, el pánico controlaba la duda, la prensa y el estado conjuntamente clamaban haber encontrado la solución y la población se entregaba a la vacunación. Debido a sus múltiples falencias y al debilitamiento de su sistema inmunológico, los ciudadanos de oro pasaron a convertirse en el grupo prioritario en los esquemas de vacunación. “Claro”, se repetía Arnulfo, “además de viejos nos usan ahora como conejillos de indias para probar la efectividad de esas vacunas”.
No supo cómo, ni cuándo pasó de ser un líder de opinión, un maestro de varias generaciones a convertirse en un viejo cascarrabias, malhumorado y cuestionador de las formas en que la sociedad ponía en práctica su sistema de ordenamiento comunitario, según tu capacidad de producción y recursos, asignando a los retirados fondos de pensión miserables e insuficientes para vivir con la dignidad necesaria, negándoles además las condiciones para continuar siendo útiles a la sociedad y así mismos.
Toda su vida había esperado el momento del retiro para dedicarse a la escritura. Pero aquello por lo que trabajó, esperó y se preparó mediante copiosas lecturas y muchos ejercicios de estilo, parecía convertirse ahora en una pesadilla, en un sueño de opio. No le alcanzaba el dinero para vivir dignamente, su pensión era insuficiente. Tenía que seguir ofreciendo servicios de redacción y corrección de estilo a empresas de comunicación, la preparación de estudiantes, ayudarlos a superar sus exámenes de bachillerato. Todo lo que le fuera posible para reunir lo necesario, sin derecho a hacer algún tipo de ahorro, a menos que decidiera vivir con privaciones, castigar su nutrición, reducir al máximo el pago de los servicios públicos, depender exclusivamente de los servicios de salud del estado y acomodarse a sus citas tan prolongadas o sus tratamientos tan reducidos en servicios. Ya en el colmo de los sacrificios, irse a compartir una vivienda en un barrio marginal para pagar una renta reducida, aunque eso se reflejara en malas condiciones de los inmuebles, ausencia de privacidad, inseguridad, plagas y hasta ratas gigantescas del tamaño de un gato, recorriendo tu cocina con mirada tóxica y amenazante, como había escuchado era la situación en la casa del jardinero paisa del vecindario, quién vivía junto con su mujer, dos de sus hermanos, sus respectivas esposas e hijos en una casucha de tres dormitorios, con un único baño compartido, afuera de la vivienda. Aquello sería exponerse y no planeaba hacer nada de eso. Por eso aquella hambre que sentía planeaba combatirla directamente, salir a su encuentro y ver de qué manera podía resolver sus apetitos.
Alcanzar sus metas tenía que ser posible, sin sacrificar nada de lo poco que ya había podido alcanzar. Algo que al final parecía lógico y normal, pero que a su edad se dificultaba debido a los obstáculos que iban diariamente en aumento. Al final, vivir se trataba de alcanzar metas y luego superarlas, así hasta el último instante, donde la próxima bocanada de aire se convertiría en una epopeya que no perderíamos, aunque se nos negara y nos invadiera la muerte. “Nadie sale derrotado de la muerte, si sabemos marcharnos combatiendo el hambre”, pensaba.
Pero la gente de su edad se había convertido en un estorbo. No faltaban quienes afirmaban que aquel virus había sido liberado para que precisamente se encargara de hacer el trabajo sucio y con rapidez, que fuera el verdugo de los de su clase, que limpiara el planeta y liberara a la sociedad de la responsabilidad de proteger aquel creciente lastre en que se habían convertido los ciudadanos de su edad, pues al haberse elevado las expectativas de la vida, los ancianos se convirtieron en una plaga. Más inútiles respirando, más ciudadanos de oro que no eran otra cosa que Ciudadanos de Oropel, se repetía, cada vez más convencido.
Más que un enorme muro que todo lo sitiaba, frente a sí mismo descubrió la existencia de múltiples espaldas que le bloqueaban la luz y el paso para avanzar. Había contribuido al país como educador durante casi medio siglo y ahora lo hacían sentir como un estorbo. Siempre habían existido los ancianos se daba cuenta ahora, solo que también se daba cuenta que los viejos de ahora fueron los jóvenes de su tiempo, circenses y alegres entonces, ahora recluidos, deprimidos y decepcionados. ¿Qué sentido tenía vivir así?
Tantos años enseñando, sensibilizando a sus alumnos y ahora lo enviaban para su casa donde le ordenaban encerrarse. A los de su edad solo les permitía viajar gratuitamente en autobús, cuando a los conductores les daba la gana detenerse para subirlos. Gozaban de trato preferencial en las filas de los servicios comunitarios. Sitios donde sentían el ácido de las miradas de los demás, que les reclamaban hacer uso de un privilegio inmerecido, pues a Arnulfo se le veía en excelente forma y en una condición atlética inmejorable, comparado con muchas personas de su edad e incluso menores. Si usted era un adulto mayor en buenas condiciones físicas y mentales, entonces no debería aspirar a disfrutar de los privilegios de los ancianos mayores, aunque debía acomodarse y vivir con las mismas privaciones que ellos, todos seres vivos improductivos. Leía bien las miradas de los demás. Y ese discurso lo encontraba a todo lugar donde se acercaba. La sociedad le decía con la mirada que dejara de robar aire. No se daban cuenta que “la sociedad es un espejo y ellos sin saberlo ahora estaban reflejándose en nosotros”, pensaba.
Considerados ahora como riesgosos, aquellos parques que adoraba visitar a toda hora con su mascota -muy especialmente al amanecer- habían sido cerrados por las autoridades municipales. Largas bandas amarillas se extendían a su alrededor para impedir a los vecinos penetrar aquellos espacios. Como las mascotas no entendían de controles humanos, al llegar a estos perímetros se introducían alegremente a los parques y entonces había que faltar a las regulaciones y adentrarse también hasta alcanzarlas, ponerles una correa, recoger sus mierdas y conducirlas fuera de allí. Por eso le gustaban tanto aquellas mañanas solitarias, mientras el vecindario dormía y no había testigos, ni personas censurando su invasión de aquellos espacios absurdamente restringidos. Las cámaras de control comunal instaladas estratégicamente a lo largo del vecindario le resultaban irrelevantes, ya se enfrentaría con la Junta Directiva si le llegaran a reclamar su presencia en algún video delator. Tenía mucho que decirles. Lo habían logrado acorralar, pero aún no lo habían silenciado.
Después de todo, estaba en la Edad de Oro, donde todo brillaba y relucía, qué ironía más grande, que falacia más llena de hipocresía. Las pilas de mierda que iba dejando su mascota en el camino eran la mejor representación de su edad dorada.
ll
Mientras seguía los pasos de su cuadrúpeda amistad, reflexionada sobre su nueva condición. Se distraía contemplando la forma en que los faros del alumbrado público comenzaban a apagarse conforme sus sensores percibían la luz del día, en un crescendo imperceptible pero inevitable.
Arnulfo alcanzaba el primer parque de su caminata y se internaba hasta detenerse en alguna de las mesitas de piedra acomodadas en las esquinas del área común, dispuestas para descanso de los vecinos. Se sentaba tranquilamente, casi que en actitud de aceptación de su nueva condición. No tenía otra opción, lo primero era aceptarse y después decidir si quería quedarse así o buscar alternativas para el cambio. Seguía determinado a convertirse en escritor, ya no para ser leído siquiera por otros, sino para sentir que fue capaz de decirse a sí mismo la historia que le habría gustado leer en un libro ajeno. ¿Estaría enloqueciendo? Probablemente, pero tampoco tenía tiempo, ni dinero como para ir a postrarse sobre un diván, en una sala de un piso intermedio de un edificio de ciudad, donde por entregas debía contarle a un individuo su vida y escuchar consejos que poco o nada iban a resolverle aquella hambre por la vida que cada vez se acrecentaba más y se tornaba angustiosa, ante la ausencia de recursos para aplacarla.
Su mascota se distraía ajena a sus reflexiones. Seguía rastros que habían quedado dispersos sobre el césped durante la noche. La idea de aquellas caminatas no era solo discurrir, sino hacer escalas, disfrutar todas aquellas delicadas insignificancias que le ofrecía el despertar de la mañana solo para él. Un acto de egoísmo puro a la hora de apreciar la belleza natural, se decía, pero también se preguntaba a quién además de él podría interesarle la minuciosidad con que la mañana se apoderaba de los parques y jardines del vecindario, la forma abrumadora con que las fachadas de las casas de pronto se hacían visibles, como escenarios de un sueño que comenzaba a desvanecerse con las sombras de la madrugada, para convertirse en una colorida pesadilla de diseños aburridos y puertas cerradas.
Para entonces, ya las aves comenzaban a hacer sus escalas temporales sobre las cumbreras, supervisando desde allí los árboles con frutos suficientes para patrocinar el desayuno de la bandada completa. “Las aves no alcanzan la edad de oro”, pensaba, “qué afortunadas son”. Una vez sentado, sosteniendo su cara con su mano izquierda, acodada sobre la mesa de piedra, elevaba su cabeza hacia el cielo entornando ligeramente la mirada. Se quedaba largos instantes inspeccionando en la distancia aquellas curiosas combinaciones de luz y sombra con que la noche comenzaba a alejarse. De pronto el vuelo de alguna ave madrugona llamaba su atención y la seguía hasta verla detenerse sobre alguno de los cables del tendido eléctrico o en alguna rama de árbol de poró, de los muchos que abundaban en la zona, donde se preparaba a saborear su desayuno. Los porós resaltaban en aquel paisaje por ser más altos que muchos a su alrededor y por el encendido colorido de sus flores, las cuales servían de alimento a muchas aves, entre ellas a los gritones pericos que pronto se escucharían en la distancia, acercándose también con estridencia, saboteando la transparencia silenciosa de las primeras luces del día.
El brillo agónico de las estrellas sobre un cielo cada vez más azulado y prístino no le era ajeno. Había aprendido a disfrutar la forma en que la noche descorría su velo y daba lugar al día, con sus variables de color permitidas por la luz.
Algunas veces un poco más allá en el horizonte se dibujaba aún una hermosa luna que le encantaba contemplar y transportarse hasta ella, apoyado en su imaginación. A veces se detenía en alguno de los parques del vecindario, asombrándose al contemplar la forma en que la luz se iba apoderando de todos los espacios, iluminando las arboledas y las flores que crecían en las jardineras o cubrían los pórticos de las viviendas.
Disfrutaba percibir la forma en que el color de los pétalos agregaba texturas al vacío. Mientras arriba en el cielo la luna comenzaba a esfumarse completamente hasta desaparecer, como si se hubiera evaporado. Sabía sin embargo que aquel satélite natural seguía exactamente en el mismo lugar, solo que ahora estaba oculta por la luz solar que la borraba completamente, escondiéndola al ojo humano. A veces tenía la impresión de que su vida se parecía mucho a esa luna del amanecer, perceptible por unos instantes y luego imperceptible para los demás, aunque sabía que él seguía allí en el mismo lugar, en el mismo vecindario, en el mismo mundillo en el que había crecido y envejecido. De pronto se sentía invisibilizado, como un fantasma que caminaba entre los demás, cuya presencia era ignorada, a menos claro que faltara a alguna de las normativas del vecindario, entonces le caería encima todo el peso de la Junta Directiva, para quienes además de visible, sería punible.
¿Pero quién era Arnulfo? Arnulfo no era nadie, solamente un nombre y un número de identidad que designaba a un individuo tratando de afirmarse. Toda la vida había pasado en eso, incluso la foto de su cédula mostraba un rostro que ya no era él. “Somos tan cambiantes”, pensaba, “que es difícil saber quiénes somos, aunque ¿a quién le importa saber quién verdaderamente somos?”, se preguntaba lleno de dudas, sin hallar respuestas.
Aunque las salidas tempranas tenían como fin permitir a su mascota limpiar su cuerpo de los fluidos retenidos durante la noche, encerrada en su pequeño departamento en un segundo piso, Arnulfo había descubierto que era una excelente ocasión para limpiarse también de los fluidos emocionales que venía arrastrando, algunos presentes en sus sueños nocturnos más recientes, más cercanos a la pesadilla que al descanso exquisito que daba la experiencia onírica. Vivir en aquel segundo piso era además un problema severo en el invierno. Durante la temporada lluviosa tenía problemas para sacar a su mascota y guiarla en aquellos recorridos de higiene mutua. Tampoco tenía recursos para buscar un apartamento diferente, los de primeras plantas eran mucho más caros, algunos hasta ofrecían pequeños patios, con áreas verdes incluidas. Su pensión no le alcanzaba para atender sus necesidades personales y además pagar el alquiler de una vivienda en mejores condiciones. Pero tampoco quería deshacerse de su mascota, le tenía mucho cariño. Lo había educado, enseñándole el valor del silencio en compañía. Caminando a su lado convertida en su sombra, sin interrumpir sus pensamientos, restregando la nariz húmeda y fría contra sus rodillas de manera inesperada, en señal de cercanía, cuando menos se lo esperaba. La espontaneidad e intensidad de su cariño le resultaba indispensable.
Pero aquel animal además tenía sus caprichos, su forma de vivir. Algunas veces abandonaba apresurado el complejo de apartamentos donde habitaban y se detenía en el primer sitio considerado apropiado, allí se desahogaba completamente de una sola vez. En otras ocasiones prefería caminar hasta alcanzar el primer parque donde dejaría sus orines en diferentes áreas, marcando su territorio hasta detenerse, reclinarse diferente en un punto escogido para sembrar un racimo de mierda, un pequeño altar que se iba construyendo en la medida que caía desde el trasero de su mascota. Contemplaba siempre aquella escena que le mostraba quizás la moraleja más clara de la existencia: que todo lo hermoso y apetitoso de la vida, los aromas más sugerentes y seductores, acababan justamente allí, convertidos en un cúmulo de materia fecal maloliente, cargada de gérmenes nocivos y de un aspecto repulsivo, sembrado eso sí sobre un césped tierno, húmedo de rocío. La vida se construía a partir de los opuestos, que lejos de repelerse se atraían. Los mismos cúmulos de porquería que él debía recoger religiosamente para respetar las normativas de higiene del vecindario representaban en lo que se habían convertido los ciudadanos de su edad: cúmulos de mierda que alguien debe recoger para mantener la profilaxis social.
“Toda mi vida me había preparado para convertirme en escritor, dedicarme a la escritura a partir de mi retiro y termino arrinconado en la soledad miserable de una persona abandonada por su familia, sin pareja sentimental, con una pensión insuficiente y además recolector emérito de la mierda que deja mi mascota a su paso, acciones que cambio por el placer de su silenciosa compañía. Ahora además confinado a mi departamento debido a mi edad riesgosa”, pensaba. La sociedad le decía con toda claridad que no se convirtiera en un problema mayor del que ya era, al haber alcanzado aquella edad miserable. Por eso ahora salía por las mañanas muy temprano, a disfrutar de la vida en total clandestinidad.
Aunque el alba apenas despuntaba, Arnulfo sabía que el vecindario tenía ojos abiertos y vigilantes en todos los espacios comunales. El sistema de monitoreo electrónico había demostrado ser muy eficaz para capturar vecinos irresponsables que salían con sus mascotas y no ponían atención a la recolección de sus desechos. El ojo que no dormía, lo cual era usado como una forma de represión, una señal de alerta, una indicación de que nada quedaba ajeno a la percepción de la máquina, capaz de mirar en la más profunda oscuridad, leer incluso la temperatura de quienes vivos se movieran entre las sombras.
Muchos de aquellos pendejos que transigían las normas de residencia al dejar que sus mascotas defecaran sin control en las áreas comunes estaban identificados, con respaldo en video, y sin embargo seguían haciendo lo mismo con total impunidad. Eran vecinos que pagaban sus cuotas regularmente, tenían poder económico demostrado que resultaba intimidatorio para la Junta, para ellos los otros, gente como él, completamente desprotegidos, con derechos cuestionados, eran quienes pagaban la factura y asumían la culpa. Sabía que de actuar de esa manera -que no era su intención tampoco-, la reacción de los gendarmes del vecindario sería muy distinta. En todo caso, se cuidaba de sí mismo, buscaba no hacer lo que no respaldaba, no permitirse hacer aquello que censuraba en los demás. La Junta le tenía sin cuidado. Hace rato que venía esperando que lo buscaran, que le dijeran algo, pero habían escogido ignorarlo, después de todo era un tipo incómodo, pero inofensivo. Sin poder, con voz, pero sin voto. Quizás el tener voz era al menos un elemento persuasivo a su favor, porque callado no se quedaría nunca.
Reflexionaba sobre aquella vida que casi había consumido. Se veía ahora de pronto convertido en Ciudadano de Oro, era como cambiar de bando siempre jugando para el mismo equipo. Lo habían acorralado hasta una condición de deshecho, donde seguía siendo pieza activa del engranaje, aunque cada vez menos útil, de acuerdo con los estándares sociales aceptados. Personalmente, se sentía completo, energizado. Había vivido una vida relativamente sana, algo que mejoró aún más al cumplir 50 años cuando decidió cuidar su nutrición y combinarla con ejercicio físico regular.
Estaba en perfectas condiciones como para seguir jugando. La vejez cada más próxima no era un obstáculo para seguir siendo productivo. Hasta se daba el lujo de despertar de vez en cuando en medio de una erección. Pero nada de aquello le servía. Las líneas de crédito bancario habían desaparecido para individuos de su edad, respaldados por una pensión miserable. Individuos como él no eran garantes de absolutamente nada, simplemente no eran candidatos apropiados para los programas de financiamiento. No se trataba de un tema de salud, condición física o mental, sino de un tema biológico, te acercabas a una edad considerada terminal, en la cual no podías asumir con garantías un crédito a 20 años plazo, ni siquiera a cinco años. Como si la senilidad fuera un indicador de muerte, en una sociedad cada vez más longeva.
Había aprendido a leer el lenguaje silencioso de las miradas. Recordaba tiempo atrás, a su última amante, quién un día simplemente no regresó, cambió de número telefónico y lo bloqueó de todos los espacios en redes sociales donde hubieran podido coincidir. Recordaba cuántas veces aquella mujer orgullosa y banal, buena en la cama, pero poco interesada en su escritura, le decía que había aprendido a leer los labios y era capaz de saber cuándo los demás hablaban de ella en la distancia. No era su caso, pues no podía leer los labios. No lo consideraba necesario, pero leía con asombrosa fluidez y precisión las miradas ajenas. Nunca supo con certeza si aquellos comentarios reiterados de su ex amante los hacía para que se cuidara cuando en la distancia se refería a ella con los amigos, o bien lo comentaba para hacerle saber que tenía bien claro lo que sus amigos y sus mujeres comentaban sobre aquella relación entre ellos: que estaba a su lado por intereses distintos a los del corazón. Y ¿qué putas importaba eso? ¿Acaso el pretendido amor era lo único que podía unir a las parejas? Miraba con acidez crítica el estilo de vida de sus amistades junto a sus parejas, y se preguntaba constantemente si aquello ¿era un castigo o una bendición, producto del amor?
Casi veinte años más joven, al alcanzar Arnulfo la edad para pensionarse y habiendo dejado su empleo, sus ingresos se redujeron sustancialmente. Sin ahorros suficientes, sin inversiones, ni propiedades, sin respaldo bancario Arnulfo dejó de ser un galán de billetera. No importaba cuán bien de salud estuviera, ni cuántas erecciones pudiera tener en una noche, ya no tenía dinero para comprar cariño.
Trabajó toda su vida, educó a sus hijos y los miró abandonar el hogar en busca de sus propios horizontes. Siempre quiso ser escritor y se preparó para ello, pero en el camino se dio cuenta que no era posible vivir de aquella actividad, al menos no en su medio, donde quien buscara desarrollar una carrera literaria primero debía generar alternativas financieras mediante tareas paralelas, como editor, corrector de estilo, maestro de idioma o literatura, si quería vivir medianamente. Fundar una familia era ya una audacia que generalmente conducía aquellos sueños al fracaso, convirtiendo a sus soñadores en maridos amargados, padres incompletos, afiliados al alcohol, unos modestos diletantes. poseedores de un criterio general en cultura, pero incapaces de producirla.
Para dedicarse exclusivamente a la escritura, primero tenía que ser capaz de generar una obra que lo pusiera en los radares de los medios especializados, que la prensa se fijara en su obra y las editoriales imprimieran y promocionaran sus trabajos. Siempre procuró robarle tiempo a su propio tiempo, buscando convertirse en escritor. Había escrito algunas cosas a lo largo de su vida, que fue recogiendo y editando a su manera, para completarlas mediante impresiones de garaje que distribuía entre sus círculos de amigos donde tenía buena reputación, pero de nada le servía. Sus amigos recibían sus libros como obsequios, ni las librerías, menos las casas editoriales se habían interesado por sus esfuerzos creativos. Acababa regalando su trabajo y compartiendo con otros la inversión que hacía de su propio bolsillo, porque nadie daba un centavo por su escritura. Pero continuaba insistiendo.
Vivir le había costado más de la cuenta y después de tantos años de vida marital terminó en la calle. Estacionado en una esquina, sentado en su vehículo que era lo único que le quedaba, con dos bolsas de basura como único patrimonio conteniendo algo de ropa, con escaso dinero en su cuenta bancaria, se vio en un abrir y cerrar de ojos convertido en un exiliado de sí mismo.
De la nada quedó sin historia, un pasado cargado de sombras, bibliotecas personales suprimidas, cartas, recuerdos, discos, fotografías, perfumes, su almohada, su lado en la cama, su mascota, todo cercenado y arrancado de raíz y sin embargo sangrante y causando dolor un día, una tarde, en aquella esquina perversa y macabra que siempre iba a recordar como la puerta al infierno en que se convirtieron los tiempos que vinieron después.
¿Cómo logró superar todo aquello que vivió? ¿Cómo logró recuperarse, regresar a la vida productiva, terminar sus años laborales y tratar de hacerse de una pensión de retiro digna? Es una larga y corta historia. Tuvo ayuda, conoció el amor de quienes lo querían de verdad, y a ellos se aferró. Aprendió solo a respetar ese modelo de amor. No quiso rehacer su vida sentimental, no se sintió seguro en ese terreno y fue cuando decidió únicamente tener parejas sexuales que le dieran algo de compañía, pero vivir separadamente, cada quien en su universo. Entendió desde un principio que tales relaciones tienen su precio y estuvo de acuerdo en pagarlo hasta donde le fue posible. Aquella loca que decía poder leer los labios, amante de las pastas, y los regalos de Tous y Pandora, fue su última aventura posible. Una mujer que solo aceptaba ropa íntima Victoria´s Secret, hoteles de playa con aire acondicionado y piscina, cuidados de piel y manos, gimnasios y entrenadores personales, consumía buena parte de sus recursos y a veces debían echar mano de sus escasos ahorros para completar alguna cosa y tenerla contenta. Un gusto caro lo sabía. Pero la chica sabía cumplir y lo mejor de todo, nunca hacía preguntas. De la misma forma se marchó sin despedirse, ella lo prefirió de esa manera y él no la buscó. Había cumplido bien, reclamarle algo o pedirle un trato preferencial cuando ya había dejado de ser productivo y en su lugar había ingresado a la vida de pensionado, convertido en Ciudadano de Oro, era una estupidez. Con ella nunca aprendió a leer los labios, pero si llegó a dominar las miradas y a través de ellas, creyó ser capaz de comunicarse telepáticamente con los demás. Lo que más le molestaba de aquella mujer, concluía ahora, no era que no lo quisiera, que solamente se interesara por él gracias dinero que le daba regularmente, lo que más le enfurecía y quizás la causa de que no sintiera ningún dolor o pena ahora que se había esfumado, era el hecho de que aquella mujer jamás se había interesado por su escritura.
lll
Arnulfo Prendas, proyecto de escritor malogrado. Ni siquiera tenía el nombre correcto para pretender solidificar una presencia en el imaginario colectivo, capaz de asociarlo con una escritura y una forma de ver el mundo. Escritura que sin embargo esperaba comenzar a plasmar en papel cuando alcanzara la edad del retiro. Ya había sufrido suficiente, su alma estaba llena de heridas, aún sangrante pero también cicatrizando. Dejar de producir para otros, recibir una pensión del estado que le diera su lugar entre los ciudadanos mayores, aquellos que ya habían cumplido con su tarea de construir país para las futuras generaciones. A partir de allí seguir produciendo, generando una literatura que fuera leída por aleccionadora y entretenida, que fuera comprometida y cuestionadora a la vez, que provocara en sus lectores el deseo de vivir y continuar construyendo. Más que un sueño aquello se asomaba a la quimera.
Pero, y sin el nombre adecuado, -Arnulfo Prendas-, ¿quién podría interesarse en un escritor o en la escritura de alguien con ese nombre? Tenía nombre de prestamista o de contador público, pero nunca de escritor. Hay algo en el nombre del escritor que dice mucho de él. Por eso muchos escritores reconocidos dejaban de ser ellos frente al público lector, para adoptar nombres que se quedaban en el imaginario colectivo. Pensaba en Pablo Neruda, un pobre diablo de nombre Neftalí Reyes, o el gachupín conocido como Gustavo Adolfo Bécquer, el de las rimas encendidas, pero de nombre tan poco romántico como Adolfo Domínguez Bastida. Y tantos otros pensaba, como Rubén Darío cuyo nombre de pila era Felix Rubén García Sarmiento, nombre de general de batallón más que de domador de cisnes. Y ¿qué me decían de Mark Twain?, cuyo nombre Samuel Langhorne Clemens sugería a un cazador de búfalos y no a un hacedor de historias sobre navegantes de un río mítico. El nombre parecía que hacía al escritor, pero el escritor debe deshacerse de su nombre de pila y encontrar el que le calza a su escritura. Y en esas andaba Arnulfo durante sus caminatas matinales, buscando un nombre para sí mismo y su escritura. No tenía claro aún qué era primero si el nombre o la escritura. Necesitaba saber por dónde empezar, pero era imperativo porque el tiempo se le agotaba. La ciudadanía de oro le asfixiaba más cada día y ahora, debido al confinamiento obligatorio al que debía someterse por decisión de las autoridades sanitarias, no podía menos que sentirse arrinconado. No encontraba las condiciones añoradas para dedicarse a aquella práctica que siempre había venerado y que mantenía vivo en su interior, como el faro que guiaba su vida en medio de toda aquella oscuridad que le rodeaba.
No podía ser que su vida hubiera resultado ser completamente inútil; haber llegado hasta esta altura de los años y no ser capaz de poner el trasero en una silla con toda la tranquilidad requerida, para crear y ver crecer personajes, para morir con ellos, para volver a nacer con ellos y seguir existiendo cada vez que alguien abriera aquellas páginas que los albergarían.
En momentos de crisis, la cultura se vuelve aún más prescindible, ese era el argumento pragmático de los banqueros que controlaban la sociedad. Nadie come libros, contemplar arte no resuelve nuestras necesidades existenciales principales. Ese era el argumento, nadie con hambre produce. Algo que para él era a la inversa. No consideraba haber hecho mal su trabajo, pero reconocía que su esfuerzo en aquellas aulas resultó insuficiente y seguirá siéndolo con los maestros que habrán de venir en su reemplazo, mientras no se inserte todo ello dentro de un proyecto global que considere la cultura como un bien imprescindible, integrante de la canasta básica incluso.
Quizás de esa manera los políticos no se verían obligados a traicionar sus principios humanitarios, castigando la cultura hasta hacerla sangrar y eliminarla. El resultado de estas medidas estaba a la vista: todas esas generaciones de autómatas que habitaban su vecindario, trabajando para acumular bienes y riqueza, ocupados de la cultura de manera ligera y conveniente, leyendo libros de autoayuda y citando frases huecas en sus redes sociales. Los más ancianos aferrados a un libro supuestamente sagrado que no comprendían, pero que aceptaban sin reparos, porque les aseguraban contenía todas las respuestas, incluida la vida eterna.
Como de costumbre, la placentera abstracción que experimentaba mientras recorría el vecindario, contemplar el amanecer desde los parques, aquel asombro inagotable con que percibía la luz desvelando los misterios nocturnos, le jugaba pasadas, perdía la noción del tiempo y, cuando se daba cuenta, ya la mañana se hallaba completamente instalada a su alrededor. Algunas veces olvidaba hasta su mascota que seguía su camino, mientras Arnulfo se quedaba brevemente suspendido entre el pensamiento y la epifanía del amanecer que tanto amaba. Entonces corría a buscarla, confiando que no fuera a pasar las calles y sufriera un accidente con alguno de los vehículos que ya circulaban. Estaba casi ciega y era una mascota muy distraída.
El repartidor de periódicos guiaba su motocicleta, buscando la salida del residencial, el rugido de aquel motor le resultaba muy conocido. Detrás suyo algunos vehículos comenzaban a salir también. Arnulfo se movía ahora con mayor rapidez y no sin cierta agitación, tratando de alcanzar a su mascota que caminaba unos cien metros adelante, completamente olvidada de él. Hasta ella lo dejaba atrás.
Sentía hambre de escritura. No podía ser que el olvido fuera algo tan fácil y espontáneo como se lo manifestaba su mascota al dejarlo rezagado y seguir su caminata; no recordarlo sino hasta que escuchara su voz al llamarla, o sintiera de manera inmediata su presencia. De ser así, entonces él tendría que mantener viva su voz y no dejar de llamar, para ser escuchado. Ahora que había alcanzado la Edad de Oro se daba cuenta que lejos de haber ganado algo, lo había perdido prácticamente todo.
El día había desplegado sus alas, el bambú que crecía al fondo de alguno de los parques de su vecindario crujía de espaldas a su sombra. Era el momento de regresar al confinamiento. Esta vez, el hambre que sentía desde que despertó temprano la pensaba combatir escribiendo. Después se ocuparía de su nombre, lo primero era tener la historia completada. No imaginaba a un escritor, capaz de considerarse como tal, sin antes tener una historia de su autoría bajo el brazo.
Apenas regresó a su apartamento, se sentó frente a la hoja en blanco y determinado comenzó a escribir su historia:
El hambre mueve montañas. No hay cuento, ni pretextos altruistas que valgan, ni siquiera el tema de la espiritualidad religiosa resulta convincente pues los dioses no quitan el hambre, ni protegen de la lluvia, tampoco ofrecen techo y mucho menos patrocinan tu retiro. Ni la falta de recursos, ni la miseria se combaten sentados, a la espera de que vengan cosas mejores. La vida nos enseña que debemos provocarlas; a la miseria hay que verla directamente a la cara y escupirla sin contemplaciones. El hambre resultaba ser un motor inagotable que empujaba al cuerpo y el espíritu hacia los abismos más insondables, de ser necesario. No había mejor doctrina para poder crecer que enfrentar el hambre.

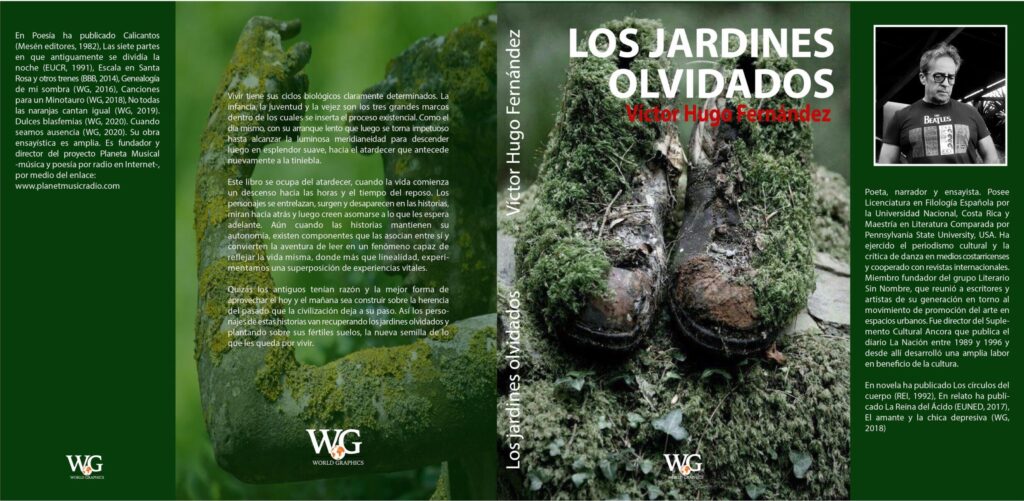


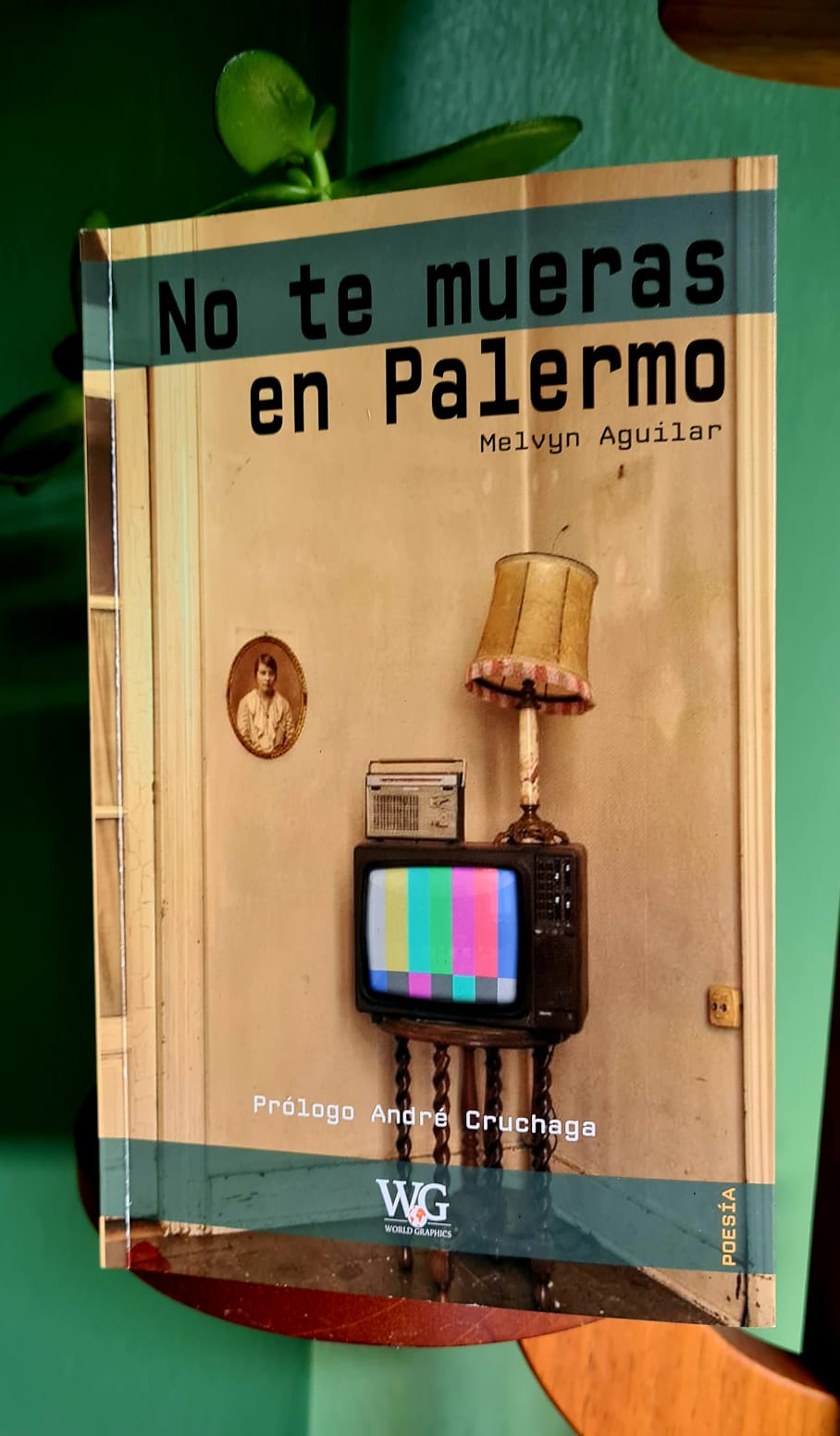
Excelente