Un relato inédito perteneciente al libro “Crónicas del reloj de arena”
Nunca imaginó que aquel tatuaje que se hicieran juntos en el día de su boda, le serviría para identificar a su pareja, o lo quedaba de su cuerpo cuando finalmente lo encontraron. En la bitácora del necrosario, sus restaban descansaban reunidos temporalmente en una bolsa para ser enviados inmediatamente a una fosa común, en compañía del resto de cadáveres no identificados. Era política que los cadáveres completos o los cuerpos mutilados no reclamados, luego de una muerte violenta, se dejaban únicamente cinco días en las bateas del gran refrigerador que constituía la sala de cuerpos de la morgue judicial. Luego eran retirados del lugar y sus expedientes archivados como no reclamados, donde además de los datos básicos obtenidos del registro nacional, cuando eran identificados, se adjuntaban detalladas fotografías de la autopsia, incluyendo torsos abiertos, como compuertas de barcos cargueros vacíos en su interior. A un costado del esqueleto, se apilaban los intestinos y otros órganos internos babosos y amorfos, que transformaban al ser humano en un monstruo repulsivo cuando era desarticulado y la armonía de su universo existencial se reducía a órganos sueltos, compuestos de células y tejidos, en proceso de descomposición.
Algunos cadáveres eran despellejados completamente y variadas muestras eran previamente tomadas a su descarte, para análisis posteriores. Obligatoriedades insertas en los manuales judiciales sobre los procedimientos en las autopsias. Una vez terminados los exámenes, no había interés en reconstruir aquellos cadáveres que no serían reclamados, de modo que terminaban en grandes bolsas de desecho conteniendo la estructura ósea, piel y órganos, todo revuelto y confundido con aquel olor a sangre y mierda que se desprendía de aquellos organismos intervenidos y completamente desarticulados, la antesala de la putrefacción. La fetidez podría alcanzar escalas insoportables, tanto que los responsables de las autopsias debían meterse densos tacos de algodón en ambas cavidades de la nariz y respirar por la boca, con tal de evitar que aquellos olores les provocaran náuseas, mareos y en ocasiones pérdida del conocimiento.
El cuerpo en estos casos perdía la posibilidad de hacer la transición al otro mundo de manera completa, individuos cuyas muertes violentas les habían hecho perder su condición humana, almas errantes que se separaban del cuerpo, pero no lograban acceder al más allá y se quedaban penando entre los seres vivos, incapaces de ser percibidas. Existe la creencia de que un cuerpo desmembrado de esa manera pierde su condición humana, volviéndose un deshecho y bien es sabido que ningún deshecho posee alma. Las almas que alguna vez habitaron aquellos cuerpos quedan libres pero desorientadas, extraviadas en un limbo oscuro e indefinido en el cual vagarían por los siglos de los siglos.
Se conocieron en una pizzería y en una pizzería -la misma en que se enamoraron- se casaron. Aquel era su negocio ante la comunidad, bajo el cual se escudaba su principal operación comercial que era la de fungir como almacenador temporal de droga en tránsito. Su tarea no era la distribución local, esa era una línea muy peligrosa del negocio, siempre expuesta al robo por parte de los mismos adictos desesperados o bien sometido a la requisa de los judiciales que caían sorpresivamente con orden en mano para revolcar todo y descubrir las guaridas de la droga destinada para el comercio al menudeo. Esas eran formas del negocio muy expuestas y no le interesaban, por peligrosas y además por la poca utilidad que generaban. Lo suyo era recibir grandes cargamentos y enfriarlos durante algunos días, mientras seguían su curso vía marítima, o por tierra hasta el Valle Central. Tan pronto como entregaba un cargamento, terminaba su trabajo, la droga pasaba a manos de terceros que se encargaban de los pasos siguientes. Generalmente no demoraban más de tres a cinco días en sus escondites, la paga era inmediata y en efectivo, como era toda transacción del narcotráfico. Le habían ofrecido pagarle con droga, pero no estaba interesado. Todo esto lo supo tiempo después, cuando ya era muy tarde.
Ella se acercó a la pizzería atraída por los rumores acerca de la buena calidad que ofrecía el establecimiento, hecha al horno, de pasta delgada pero tostada y crocante, generosa en sus ingredientes y una calidad en el queso que a su vez la dejaba esponjosa y deliciosa. Fue un romance corto. Aunque su puesto era en la cocina, como encargado directo de la preparación de aquellas ruedas de pasta y otros ingredientes, que tan buena opinión habían levantado en la comunidad, desde la primera vez que la vio llegar, él decidió atenderla personalmente. Al principio ella ordenaba varias pizzas del menú, hasta que comenzó a ordenar casi que únicamente la llamada Pizza Margarita, no solo porque ese era su nombre sino porque aquella pizza era una verdadera delicia. Considerada la más simple de las pizzas estilo italiano compuesta de harina de trigo, sal, agua y levadura, cubierta con salsa de tomate y queso, la forma en que se fundían el tomate y el queso en aquella versión la sedujeron completamente.
Por su parte, al verla llegar, él ni se preocupaba por recibir la comanda desde el salón, lo tenía claro y entonces le preparaba la versión personal de aquella pizza, cuidadosamente cortada en cuatro humeantes rebanadas, para luego sentarse frente a ella y observarla comer en silencio, mientras reía de satisfacción. Al principio, ella llegaba algunas veces acompañada por sus amigas, pero conforme avanzaron en el coqueteo y la seducción, continuó llegando sola y siempre buscaba sentarse en el mismo lugar, desde el cual tenía una buena vista de la cocina donde aquel pizzero hacía su trabajo. Al poco tiempo se fueron a vivir juntos y unas semanas después, en una sencilla ceremonia en la pizzería los casó un abogado amigo de él, cliente del restaurante, o eso parecía porque llegaba a ese lugar todas las semanas acompañado de sus clientes para almorzar o cenar. Ordenaban una pizza familiar cortada en 12 porciones y, generalmente, se tomaban hasta dos botellas de vino.
Entre ellos todo ocurrió muy rápidamente y de esa forma además ella tuvo que acostumbrarse a la idea de que su pareja cerraba la pizzería por las noches, pero no siempre regresaba inmediatamente a casa, sino hasta el amanecer. Aquella práctica ocurría una o dos veces dos por semana, a veces aumentaba a tres ocasiones. Cuando regresaba, con el canto de los gallos, primero se duchaba y luego, sin dar mayores explicaciones, dormía algunas horas, hasta media mañana, cuando se levantaba siempre de buen humor y la buscaba para tener sexo, antes de desayunar. Después se alistaba y salía hacia el mercado, decía, a comprar los ingredientes de su restaurante, para luego atender proveedores que visitaban el negocio con el fin de entregar otros insumos como las bebidas gaseosas y el vino. El local no vendía licores, solo gaseosas, jugos naturales y vino. Todo parecía un negocio bien articulado, salvo por ese espacio entre las diez de la noche cuando cerraba el negocio y las cinco de la mañana que regresaba a casa. Desde el principio aprendió a hacer pocas preguntas, en especial cuando descubrió que algunas de ellas incomodaban a su marido y lo ponían de mal humor, como única respuesta, algo que ella aprendió desde entonces a evitar. Además, él siempre le avisaba al cierre del negocio que esa noche iba a regresar tarde porque tenía asuntos que atender. Se acostumbró a recibir aquellos mensajes, a dormir sola y no hacer preguntas.
Aunque su ahora marido se había hecho célebre en la comunidad por las pizzas que preparaba, pronto descubrió que odiaba la pizza y se rehusaba comerla. Prefería los platos de morcilla, algo que consumía con mucha frecuencia. Aunque a ella le parecía repulsivo, para complacerlo aprendió a prepararla a su gusto, agregándole mucha cebolla y pimientos. Él decía que era un platillo muy nutritivo, bajo en carbohidratos, rico en proteínas y magnesio; además decía que “nada como la sangre mezclada con la manteca del cerdo para levantar un muerto”. Algún tiempo después ella comprendería cómo la sangre estaba ligada a sus vidas, primero a la de él y luego a la de ambos, aunque no logró captar nunca qué quiso decir con aquello de que la morcilla era un levanta muertos.
Luego de varios meses de casados, una tarde él la llamó y le pidió que se fuera inmediatamente para la pizzería. Al llegar se lo encontró sentado en una mesa conversando animadamente con un tipo que nunca había visto pero cuya apariencia extravagante le llamó la atención pues llevaba su pelo largo recogido en cola con dos argollas colgando en cada una de sus orejas y otra argolla, un poco más pequeña, sujeta a su nariz que se movía de manera oscilante cada vez que conversaba o reía. Se lo presentó como un amigo experto tatuador, que había mandado a traer desde el Valle Central para que confirmara el vínculo matrimonial entre ellos. Siempre dijo no creer en los anillos como símbolo matrimonial, pues “los anillos se pierden, o se los roban o engordamos y dejan de servir.” Así pensaba y ahora decía que el vínculo matrimonial para ellos debería ser un tatuaje compartido, algo imborrable e imperecedero, que los acompañaría hasta que la muerte los separara y la carne se descompusiera para regresar al polvo. Él tenía esas salidas siempre inesperadas, algo que la había enamorado, además de su forma de hacer la pizza, que luego descubrió trasladaba a la cama, porque si algo le gustaba de aquel hombre era su forma de hacerle el amor.
Aquella tarde en la pizzería sellaron su vínculo matrimonial de manera definitiva, pues aquel tatuador desplegó su equipo sobre aquella mesa y en su caso, tomó la parte frontal del antebrazo izquierdo y le tatuó allí un pedazo de pizza en forma triangular, mientras que a su marido le hizo el mismo procedimiento en la parte frontal del antebrazo derecho, dibujando cinco pedazos exactamente iguales al suyo, dejando sin embargo un sexto pedazo sugerido, pero vacío que representaba el fragmento faltante y en el que ella se había convertido, en su complemento. “Este es nuestro símbolo de amor y nuestro futuro, porque tendremos cuatro hijos”, dijo él con esa certeza que lo caracterizaba. Su vida al final sería como una pizza cortada en seis pedazos. Le pareció agradable la idea y se sometió a la iniciativa con obediencia y devoción. Al final, de la cocina trajeron una humeante pizza Margarita cortada en seis pedazos que ella y el tatuador comieron, mientras su marido los contemplaba con gran felicidad. La pizza que los había acercado y unido, ahora los marcaba para siempre.
Pasaron un par de años, viviendo en completa armonía. Ella no hacía preguntas que indispusieran a su marido en relación con sus noches ausentes y él se levantaba siempre a media mañana sediento de su cuerpo. En algunas ocasiones, luego de tener sexo él le confesaba que esperaba pronto vender su negocio y mudarse juntos más hacia el sur de la región, hacia la zona de Puerto Viejo, donde esperaba comprar una propiedad en la cual construiría su casa y además un restaurante cuya especialidad seguiría siendo la pizza y continuar con su negocio, esta vez dedicado a servir al turismo. A ella le gustaba la idea, siempre había deseado irse a vivir a la costa, dormirse y despertar escuchando el sonido del mar. Le parecía que aquellos parajes eran muy hermosos para criar a sus hijos y pasar sus días frente al océano Caribe, disfrutando de sus aguas turquesa, el clima cálido y el verdor de la naturaleza.
Una noche, como era su costumbre, cerca de las diez, recibió un mensaje de parte de su marido en el que le indicaba que cerrara bien la casa, se acostara sin esperarlo, pues tenía cosas que hacer y llegaría hasta el amanecer. Era lo normal y eso hizo. Pero su marido no regresó al día siguiente. La pizzería no abrió durante los días en que su marido estuvo ausente. No tuvo forma de comunicarse más con él pues su teléfono no respondía y aparecía apagado. Sin desesperar, pero preocupada esperó noticias o que su marido apareciera como siempre, sin ofrecer mayores explicaciones, pero no ocurrió de esa manera. Todo lo contrario, pasó una semana desde entonces y una mañana mientras angustiada seguía esperando, tocaron el timbre de su casa y cuando abrió se encontró con dos policías judiciales, quienes luego de identificarse le solicitaron conversar con ella.
Los dejó pasar asustada imaginando lo peor. Les ofreció algo de beber y se sentó frente a ellos en la mesa del comedor a escucharlos. Aquellos agentes le contaron una historia que, aunque macabra, ella ya la sospechaba. Le dijeron que tenían muchos meses investigando a su marido, de quien sospechaban formaba parte de una organización dedicada al narcotráfico, dentro de la cual su marido desempeñaba una función muy específica, como era la de recibir y almacenar grandes cantidades de droga en tránsito que, una vez enfriada, entregaba luego a otros individuos de la cadena, quienes eran los encargados de movilizarla y ponerla en ruta hacia las entregas definitivas. Los judiciales le dieron detalles que a ella le ayudaron a despejar muchas de sus dudas. Y ahora, además le decían que hacía una semana habían encontrado una escena macabra a las orillas del río bananito. Cuatro individuos baleados y un rastro de un vehículo que había atravesado el río, pero cuyas huellas al abandonar las aguas se perdían en el barro. Al parecer en el paso del río había ocurrido una emboscada y una balacera, que liquidó a aquellos cuatro hombres que para ellos eran los custodios de un cargamento de droga en ruta hacia alguna entrega. Los judiciales agregaron que los sicarios habían tenido éxito y además secuestrado el vehículo; sospechaban que también a su marido, a quien conservaron con vida pues sabían de su función en la organización y querían saber de otros escondites de droga que ellos perseguían.
Vivía en una zona portuaria que se había convertido con los años en un sitio de tránsito de droga procedente desde Colombia en ruta hacia Estados Unidos y Europa. Los enfrentamientos entre bandas y el sicariato como forma de aplicar justicia a quienes irrespetaran las normativas establecidas por los señores de la droga, se habían vuelto cosa común y afectaba cada vez más a la población. Muchos hijos de sus amigas y vecinos desaparecían como producto de esta vida violenta y descontrolada que se había apoderado de la zona. Ella sospechaba de las actividades de su marido, pero había preferido hacer lo de los avestruces cuando huelen problemas, enterrando la cabeza en un agujero para fingir no darse cuenta.
Unos días después del episodio en el río Bananito, del cual ella algo escuchó en las noticias, los judiciales encontraron montaña arriba un campamento abandonado, donde descubrieron el vehículo que rastreaban, una camioneta que había sido quemada completamente con el propósito de borrar huellas y, a un costado, encontraron un cuerpo sin cabeza que ellos sospechaban podría ser su marido. A los judiciales les interesaba tener claro el episodio, cerrar el caso en esa etapa y continuar con sus investigaciones, aunque ella a la fecha no hubiera reportado ante la policía la desaparición de su marido. Había decidido dar tiempo y esperar que apareciera. Por eso le indicaron que necesitaban llevarla con ellos hasta el Valle Central, a las instalaciones de la morgue judicial, para ver si existía alguna forma de identificar aquel cadáver encontrado en aquel escenario macabro que le habían descrito.
Asustada, pero con la sospecha de que podrían estar en lo correcto, se alistó rápido y se puso en marcha. Durante el camino sentía las miradas de los judiciales sobre ella, cómo se detenían en su cuerpo y luego se miraban entre ellos sin decir palabra, descubrió que tenían un código propio para comunicarse ¿La consideraban sospechosa? ¿De qué? ¿Con quién se había metido ella? Ahora descubría o finalmente admitía que conocía muy poco de aquel hombre del que se creía enamorada y con el que había decidido pasar el resto de sus días. ¿Pensaban que ella formaba parte de la organización y que su matrimonio era un montaje? Su marido incluso había pasado a un segundo plano en sus preocupaciones, de la angustia de que la vincularan con algo de lo que ella no tenía idea. Cabía la posibilidad de que el cuerpo que le pedían identificar no fuera el de su pareja.
Mientras avanzaban, sobre aquella larga recta que unía la ciudad de Puerto Limón con el Valle Central, que se suspendía abruptamente al llegar a Guápiles. Allí comenzaba el ascenso hacia la cumbre del cerro Zurquí, desde donde luego se descendía por una carretera angosta y sinuosa hasta la ciudad capital, donde se encontraba la sede del gobierno y la morgue judicial. Mientras rodaban por aquella carretera, sintiendo sobre ella la inquisición silenciosa de la mirada de los judiciales, pensaba en su marido, en la forma en que se conocieron y se preguntaba si lo de ellos es lo que se conocía como amor a primera vista, pues, la verdad, no se conocían y entre ellos realmente no hubo cortejo. Recuerda haber llegado a su restaurante, llamada Pizzería La Princesa Marina, atraída por los buenos comentarios que se hacían sobre la pizza que se vendía allí. No podría explicarlo, pero la pizza era uno de sus platillos favoritos, siempre andaba buscando lugares donde sirvieran buena pizza. Había llegado al restaurante una noche lluviosa, recordaba, lo cual probablemente era la causa de que el establecimiento estuviera casi vacío. De entrada, mientras buscaba un sitio donde sentarse, se sintió observada y, cuando finalmente escogió una mesa, al sentarse levantó la mirada y la dirigió hacia la barra detrás de la cual había una gran ventana que comunicaba con la cocina. Él estaba acodado sobre la ventana, observándola y al encontrarse ambos con la mirada, él le sonrió muy amablemente y ella le devolvió el gesto.
Ordenó una limonada con yerbabuena, con poco hielo y sustituto de azúcar. Mientras esperaba, se dedicó a observar el menú detalladamente. Descubrió que ofrecían varios tipos de ensalada, varios tipos de pasta y seis tipos de pizza, algunas de ellas ya las había probado antes y otras parecían ser recetas y combinaciones propias del lugar. En eso estaba, cuando sintió la llegada del mesero con la limonada y, detrás suyo, llegó él sosteniendo un plato que al ponerlo sobre la mesa reveló ser una pizza especial que le traía para darle la bienvenida.
—Hola, buenas noches, soy el chef propietario, bienvenida. ¿Le gusta la Pizza?
A lo que ella respondió sonriendo: —¡Me fascina!
—Qué bien, entonces esta noche serás nuestra invitada especial. Te vamos a dar a probar una pizza cuyas seis partes, cada una pertenece a los tipos de pizza que tenemos en el menú, así que si hay una de tu preferencia puedes seguirla ordenando o si hubiera dos o más, nos lo puedes indicar y te prepararemos versiones mixtas cada vez que nos visites.
Agradecida ante aquel gesto y a la vez sorprendida, sintió un cosquilleo interno al que no le dio demasiada importancia. Entonces miró de nuevo a aquel hombre que le pareció atractivo y muy dulce, especialmente cuando sonreía. Él por su parte, dejó la pizza sobre la mesa y se retiró nuevamente a ocupar su posición, acodado sobre el mostrador de la ventana que daba a la cocina, mientras la contemplaba expectante comer su pizza, sin dejar de sonreír amablemente. Sobre cada uno de los pedazos del plato, aquel hombre había insertado en un extremo un delicado banderín cuya leyenda designaba el tipo de pizza que se comería. Al final, cuando hubo concluido, él regresó a la mesa, sosteniendo en su mano un pedazo de Tiramisú que le ofreció como postre, también de cortesía, pues así celebraba su primera visita. Al hacerlo y recoger el plato vacío, pues a ella le habían gustado todos los tipos de pizza que le sirvieron, él le preguntó por su preferida, a la que ella, también sonriente y sintiendo un cierto rubor en el rostro -que atribuía más a la emoción que estaba experimentando que a la vergüenza-, levantó el banderín que decía Margherita y él, nuevamente sonriendo -pero esta vez sentándose en la silla que estaba frente a ella- le dijo:
—Ah, esa pizza tiene un ingrediente mágico que no se percibe a la vista y tampoco se saborea, pero nos cambia el ánimo, por eso se llama como la mujer de Fausto, el hombre que hizo un pacto con el diablo entregándole su alma. Esa es una pizza extrema, de otro mundo, para gente de ese otro mundo, precisamente. Yo sabía que usted venía de allí, desde que ingresó por aquella puerta; dijo él mientras señalaba la puerta principal del restaurante. Excelente elección, concluyó.
Con aquella forma de hablar parecía un monje o un sacerdote sumido en una liturgia de alimentos, a ella le encantó su estilo y le confesó inmediatamente:
—Mi nombre es Margarita y quizás por eso me atraen las pizzas con ese nombre, además me parece que son muy simples, muy básicas en sus ingredientes y por eso, lograr un buen sabor a partir de esa economía lo considero un mérito enorme. Detesto las pizzas a las que les agregan tanto ingrediente que se pierde su esencia, provocan un gusto indefinido, a veces chocante. Soy una mujer sencilla a la que le gustan las cosas simples, es allí en lo sencillo donde encontramos la esencia de las cosas, ¿no le parece?
El la miraba con asombro mientras ella hablaba. Le cambió aquella sonrisa -que no había descuidado durante su visita-, por una expresión más determinante, en cambio su mirada se hizo más dulce y ella sintió que él se salía de su cuerpo para meterse en el de ella, luego de haberla escuchado.
—Este es un momento especial, dijo él, esta noche su vida y la mía sufrirán un cambio. Toda la vida he pensado que yo preparaba esta pizza para una mujer que alguna vez entraría por esa puerta y me haría esta confesión. Y hoy es ese día. Podés pensar que soy un falso y que busco confundirte con no muy buenas intenciones, pero no es así. Admito que me gustaría poder seducirla, pero ojalá ocurriera cuando se sienta cómoda y a gusto, si eso llegara a suceder. Esta noche solo quiero confesarle lo mucho que me impresiona su visita y la confesión que me hace. Y le aseguro que esta pizza Margherita de nuestro restaurante va a mejorar aún más su sabor y experiencia, conforme vos y yo nos conozcamos a fondo.
Desde la primera noche ella se sintió flechada por aquel hombre que mostró ser un excelente cocinero que además sabía cómo hablarle a una mujer. Poco tiempo después descubriría que además era un excelente amante, a quien ella comenzaría a desear con la misma intensidad que él la deseaba a ella y la hacía suya todas las mañanas, incluso cuando tenía el período. Eso no era obstáculo, siempre decía que eso era como la morcilla para él, una sangre que lo purificaba. Cuando se ponía con esos discursos, a ella le parecía un poco extremo, pero generalmente lo disimulaba y pasaba la página.
Habían comenzado el ascenso del cerro Zurquí. Al otro lado de aquella mole verde de exuberante vegetación los esperaba la morgue judicial y un cadáver sin cabeza, al que debería observar detalladamente y determinar si ese era el hombre con el que se había casado, un excelente cocinero de pizzas, pero amante confeso de la morcilla, un misterio en muchos sentidos, pero un hombre en el que había confiado y hasta la fecha no la había defraudado. Confiaba en que no sería él.
No tenía claro si lo de ellos era amor, si fue amor a primera vista lo que ocurrió aquella noche en el restaurante o en efecto, estaba escrito en alguna parte -conocerse formaba parte del destino-, en un libro sagrado, pero desde que estaban juntos la pasaban bien. Pocas discusiones ocurrían entre ellos. Era prudente, sabía guardar silencio, sabía evitar preguntar. Observaba y esperaba, tenía claro cómo comportarse en cada momento que estaba a su lado. Él, por su parte, no hablaba más de la cuenta, en su casa nunca recibía a nadie extraño, solo ellos dos y a veces los familiares de ambos. En el negocio se encontraba con distintas personas y algunas tardes dejaba el restaurante en manos de su asistente para irse dos o tres horas a un recibidor de pescado que tenía instalado junto a otro socio, en el extremo sur de puerto Moín, muy cerca de los manglares. Allí recibía las embarcaciones pesqueras que llegaban cada día a dejar su producto, el cual pagaban inmediatamente y reenviaban para ser procesado localmente o trasladado al Valle Central, especialmente la langosta negra caribeña, un producto marino que era altamente apreciado por el turismo de la capital. Era un hombre de negocios, muy centrado en sus asuntos, eso pensaba ella.
Pero los judiciales tenían otro panorama de las cosas. Durante el viaje le habían enseñado algunas fotografías y le preguntaban si conocía a esas personas, también le hicieron varias consultas sobre el recibidor de pescado. Las personas en algunas de las fotos las había visto en el restaurante, pues algunos eran clientes frecuentes, les dijo. Ella a veces les ayudaba en la caja y estaba familiarizada con el movimiento del restaurante, pero nunca vio nada sospechoso, era muy normal que su marido dejara regularmente la cocina y recorriera el salón del restaurante, deteniéndose a conversar distendidamente con los clientes. Formaba parte de su estilo cordial. Siempre tenía anécdotas sobre la comida y sus ingredientes. Algunos comensales en ocasiones le solicitaban al mesero que les hiciera una fotografía con el chef propietario. Pero del recibidor de pescado ella no tenía idea. Solo una vez lo había visitado y ni siquiera se había bajado del carro. Su marido dejó el auto en marcha, con el aire acondicionado encendido, mientras fue al recibidor a recoger unos dineros que debía depositar en el banco y pagar algunos proveedores, especialmente los transportistas de pescado, eso le dijo. Los agentes la escuchaban y tomaban notas de lo que decía, tanto el que viajaba delante al lado del conductor, como el que viajaba a su lado, en la parte trasera del vehículo. Ambos le hicieron preguntas buena parte del camino.
Cuando llegaron a la morgue, lo primero que hizo fue pedirle a uno de los agentes que la llevara hasta un baño, porque se venía reventando de las ganas de orinar, sentía que no podía más. Luego la pasaron a una pequeña salita donde había tres sillas, un pequeño escritorio y a un costado sobre una pequeña mesa se encontraba un percolador con café caliente y algunas galletas, al lado de los vasos de plástico había crema, servilletas, azúcar y unos removedores de madera descartables. La invitaron a servirse, si lo deseaba y le pidieron esperar un momento mientras hacían los preparativos, para luego pasarla a la zona de reconocimientos. Se sirvió un café y esperó entre ansiosa y nerviosa, sentía que la cabeza le iba a estallar. Las preguntas de los agentes, las fotos que la hicieron observar, su forma prudente y misteriosa de conducirse, haciéndola sentir a ella misma como una sospechosa. Todo la hacía pensar lo peor, lo que más la atormentaba es que todo podía ser cierto y los agentes estar en lo correcto, ella realmente no conocía su marido, aunque se sentía feliz a su lado. Hasta ahora, conocer lo menos posible de él había resultado una excelente opción para vivir juntos muy a gusto.
Varias semanas atrás él le había abierto una cuenta bancaria donde depositó algún dinero para ella y había metido otro dinero a su nombre, a doce meses plazo, vinculado a la misma cuenta. Le había dicho que quería que tuviera sus propios recursos por separado, para que no dependiera siempre de él. Había ordenado a su contador vigilar esas cuentas y ocuparse de que no le faltara nada. Aquello entonces le pareció excesivo, pero se había dado cuenta que marido era un hombre muy estructurado, muy ordenado en sus finanzas, que siempre estaba buscando estar un paso delante de cualquier eventualidad y lo agradeció, aunque no sentía necesidad de nada, pues él todo se lo daba.
Sus pensamientos se interrumpieron cuando el agente que viajó a su lado durante el trayecto desde Puerto Limón hasta la morgue abrió la puerta y le solicitó acompañarlo. Un sudor frío le bajaba por la espalda, estaba en un temblor, su mirada la traicionaba, estaba a punto de llorar. El agente se dio cuenta y le pidió controlarse, le dijo que sabía era un momento muy difícil, pero pronto sabríamos la verdad. Margarita lo escuchaba vagamente, sus palpitaciones aumentaron, sentía que se desvanecía. Pensaba en la noche en que se conocieron, en todo lo hermoso que había vivido desde entonces, quería seguir allí, no quería bajarse, ya soñaba con la casa y el restaurante en Puerto Viejo.
Una puerta se abrió al final de un pasillo iluminado por unas luces enceguecedoramente blancas e ingresaron a una sala fría, casi un congelador sintió ella, cuya sangre caribeña aún no se habituaba al nuevo cambio ambiental. Dentro de aquella sala se encontraba el otro de los agentes que la acompañó en su viaje, junto a un hombre desconocido hasta ahora, que vestía una bata sanitaria verde. Ambos estaban reunidos en torno a una camilla metálica adherida firmemente al piso. Sobre ella había algo, tapado con una colcha oscura, probablemente un cuerpo. No le quedaba duda de lo que allí la esperaba.
Se acercó lentamente, mientras la observaban los tres individuos que la acompañaban. Al estar muy cerca se detuvo y se quedó quieta, congelada, mirando hacia abajo, sin fuerzas, ni voluntad para levantar la vista y enfrentar aquello frente a ella. El individuo que vestía la bata sanitaria le dijo en tono amable:
- Con calma señora, sabemos por lo que está pasando, voy a descubrir lentamente el cadáver para su reconocimiento cuando ud me diga que se encuentra lista, tómese su tiempo.
Ella respiró hondo, pensó en las aguas turquesas del mar Caribe, frente a las cuales soñaba despertar muchas veces por el resto de su vida, escuchó con claridad las voces de los hijos que tendría, miraba a su marido despertar a media mañana y animadamente buscarla para tener sexo, algo a lo que ella respondía gustosamente. Después levantó la mirada y con gesto de su rostro les hizo ver que se encontraba lista. El hombre de la bata sanitaria comenzó a descubrir lentamente el cuerpo, apareció primero el cuello sin su cabeza, los judiciales le habían advertido que el cadáver encontrado no tenía la cabeza. Sus asesinos se la habían cortado para evitar su reconocimiento. Los mismos judiciales le contaron que en algunos casos además les cortaban las manos o quemaban las yemas de los dedos con ácido, para confundir las líneas de investigación. El cobertor continuó descendiendo muy lentamente, dando tiempo a que ella pudiera mirar con detenimiento. De pronto quedó descubierto el tronco completo, desde la cintura hasta el cuello, tenía unas enormes puntadas hechas a la carrera sobre el pecho, apenas para cerrar aquella cavidad que habían abierto previamente. Fue cuando se armó de valor y buscó el lado derecho de aquel cadáver. Al mirarlo con detenimiento confirmó para sí misma que era él. Impulsivamente apretó con fuerza la mano fría e inerte de aquel cuerpo sin cabeza, volvió a mirar a los judiciales, mientras al levantar el antebrazo, bañada en lágrimas, le acercaba el suyo, para que confirmaran que el pedazo incompleto de aquella pizza tatuada sobre el antebrazo derecho de aquel cadáver, ella lo llevaba en su antebrazo izquierdo.




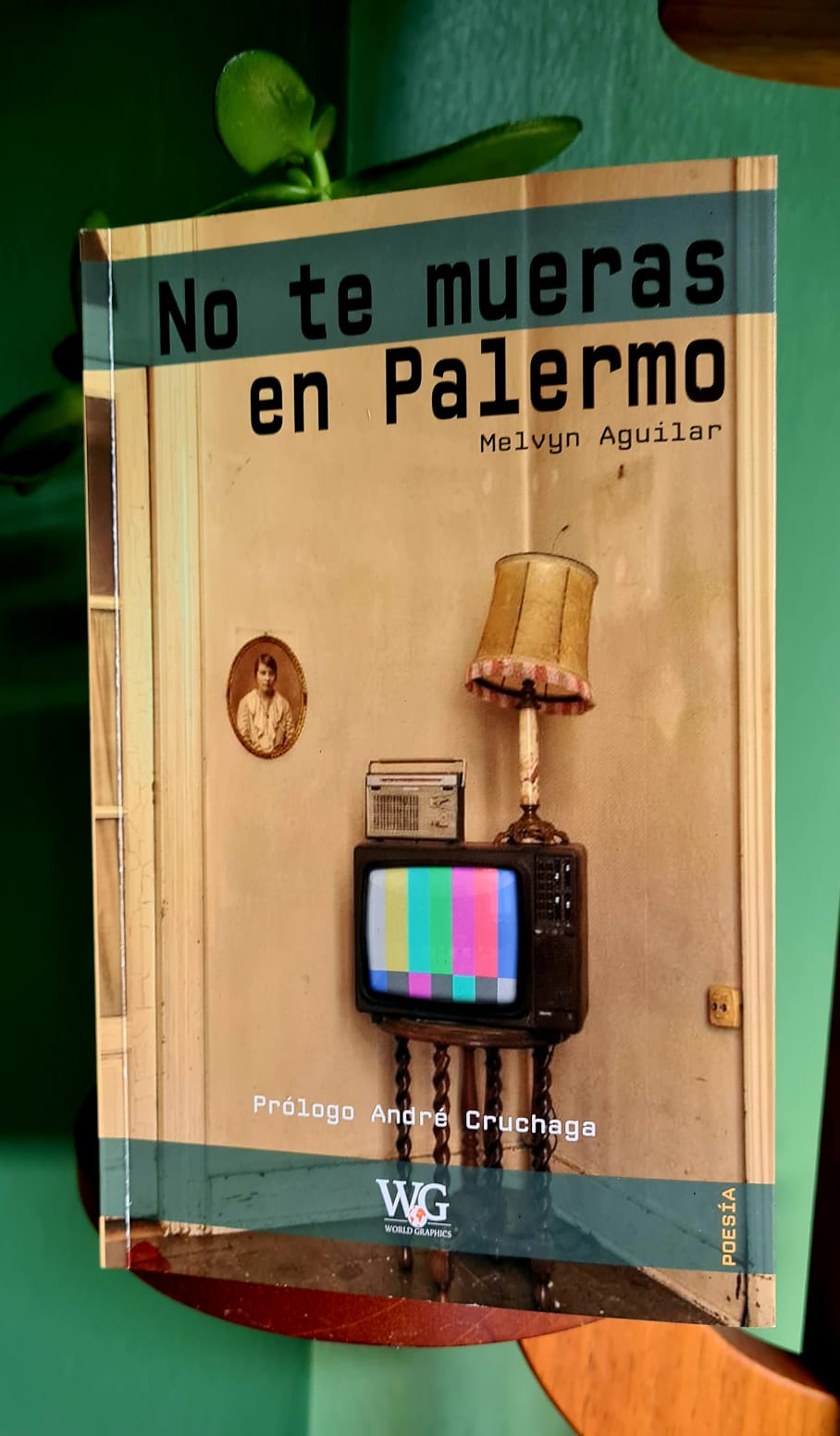
Tienen que corregir un par de erratas que se pasaron, como “enrome” en lugar de “enorme”.
En el renglón 11 de abajo hacia arriba dice “Me contaban que en algunos casos” y el narrador hasta allí no había hablado en primera persona.
21malinche, muchas gracias por leer y comentar, sus recomendaciones ya fueron atendidas. Saludos cordiales.