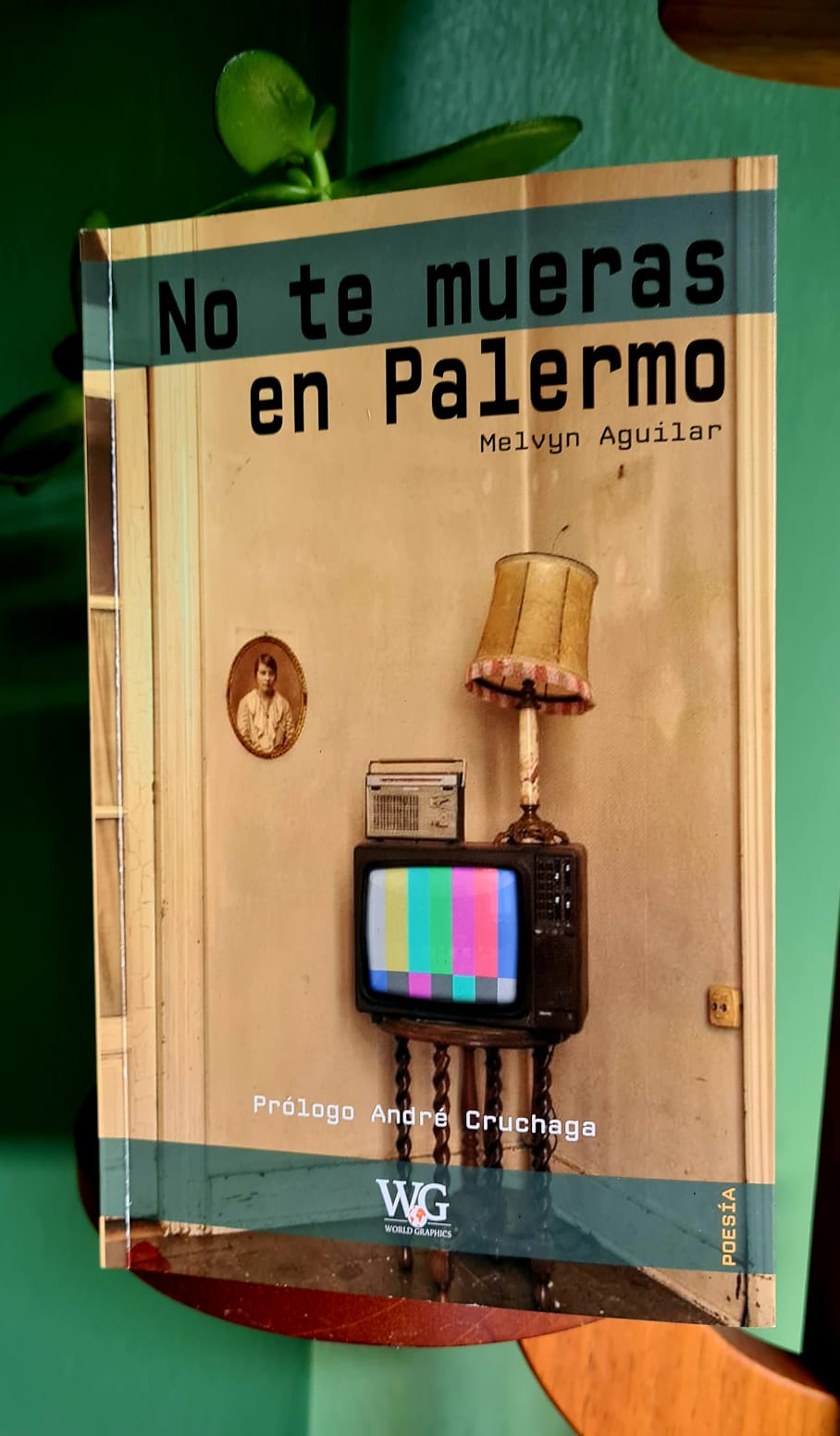Yizlein Guilarte decía el gafete que llevaba colgado y que la correa que lo sostenía desplegaba al nivel de su abdomen, completamente legible para quienes curiosos nos acercábamos a la caja y en la operación de pago queríamos actuar con cordialidad, llamándola cortésmente por su nombre. A diferencia de la gran mayoría de personas, luego de más de 20 meses de pandemia, que habían aceptado llevar la mascarilla indefinidamente y en consecuencia las habían personalizado, mediante telas coloridas, otras con telas de un tono grave y oscuro, pero con algún motivo que los distinguiera, Yizlein la llevaba del tipo clínico desechable, hechas de ese material tipo papel procesado confeccionadas con doble y hasta triple capa para mayor protección cuando se intercambiaban palabras con los demás o se respiraban atmósferas posiblemente contaminadas. Mi urólogo por ejemplo llevaba una de tela que desplegaba la paleta de colores y el distintivo de la Liga de la Justicia. Me reí en silencio en una visita reciente que le hice, porque en mi criterio no coincidía aquel despliegue facial con la investidura del especialista, usualmente amable pero frío y distante a la vez. Es un buen urólogo, pero no lo considero un superhéroe. Aunque quizás él si se tomara en serio los epítetos que la población le entregaba a la comunidad sanitaria del país, en agradecimiento por su labor infatigable y perseverante en los nosocomios, con jornadas dobles, horas reducidas de descanso y amplia exposición al contagio.
A veinte meses de haberse desatado la pandemia y con estos esporádicos episodios de apertura que permitían las autoridades, espoliados por la presión de la empresa privada, el desempleo creciente y los buenos datos estadísticos que iba arrojando la tarea sanitaria para el control del contagio, así como la normalización de las casos graves hospitalizados, la vida social -el comercio incluido- se iba reanudando siempre con cautela y responsabilidad, pues un comercio que irrespetara los protocolos sanitarios se arriesgaba a ser clausurado, lo mismo que un cliente irrespetuoso o negacionista que incumpliera lo que le correspondía, se arriesgaba a no ser aceptado en el comercio. En algunos comercios el sistema de control de ingreso había mejorado, era más rápido e impersonal, pues ya no había que hacer fila para lavarse las manos y luego llegar hasta la entrada para recibir un aparato con lector láser en el cuello encargado de leer la temperatura corporal, bajo la responsabilidad de un empleado de establecimiento. Ahora se instalaban unas torretas de un metro y medio de altura aproximadamente desde el suelo, donde las personas introducían su mano para recibir una pequeña ración de alcohol en gel para frotarse las manos mientras la temperatura era leída en ese instante por el mismo aparato que al retirar la mano decía en un tono robótico: “temperatura normal”. A un costado de la entrada un funcionario del supermercado fiscalizaba la operación en silencio, asegurándose que todos los que ingresaban llevaran mascarilla y cumplieran con aquel requisito previo de ingreso, mientras en su mano sostenía un contador que le permitía adicionalmente llevar un control del número de personas que ingresaban y, de esa manera, mantener el establecimiento dentro de los aforos permitidos.
Al acercarme a la caja, lo primero que me encontré de frente fue ese gafete con aquel nombre y entonces le dije: “Jizlein Guilarte, qué interesante su nombre, es la primera vez que lo escucho.” Ella me sonrió con la mirada e inmediatamente me respondió: “Eso me han dicho, pero en realidad es muy común.” Ya para entonces sabía yo que aquella muchacha no era costarricense sino venezolana, pues su acento era nítidamente caraquense. Así que respondí inmediatamente: “Ah, venezolana, con razón no me sonaban ni su nombre, ni su apellido”, a lo que ella respondió siempre en tono amable: “sí señor, soy de Venezuela”. No dije más y terminé de vaciar la canasta sobre la bandeja de pago y los productos comenzaron a rodar hasta sus manos que no llevaban guantes y, antes de comenzar la lectura de los códigos de barra me preguntó: “¿Factura regular o electrónica?” “Corriente”, respondí en buen costarricense y terminamos la tarea en silencio, yo al otro extremo de la bandeja, cargando en mi bolsa los productos ya registrados en el sistema. Al retirarme luego de un gracias y una sonrisa recíproca con la mirada me fui pensando que esa chica Yizlein no estaba en Costa Rica, trabajando de cajera en un supermercado a consecuencia de la pandemia, sino seguramente ella y su familia habían abandonado Venezuela buscando una mejor vida, ante la crisis venezolana generada por el control político y militar del chavismo, el cual desafiaba a Washington abiertamente y éste le echaba encima toda su poderosa maquinaria de odio, repudio, rencor y persecución internacional bloqueando a la nación venezolana su posibilidad de crecimiento comercial para con ella volcar a la población contra su propio gobierno y responsabilizarlo de la miseria en que se había convertido su cotidianeidad y su futuro incierto.
En mis perímetros, lo más cercano que había estado de aquel apellido Guilarte era a través de la familia Guilá, quienes tenían una tienda distribuidora de artículos para el arte y la pintura llamada Arte Guilá, en los alrededores de la Universidad nacional. O sea, el nombre además de comercial se presentaba de manera inversa al de esta muchacha. Quizás el origen fuera el mismo, pero en Costa Rica se asentaron primero los Guilá y este fraile hasta ahora escuchaba por primera vez la existencia de una Guilarte.