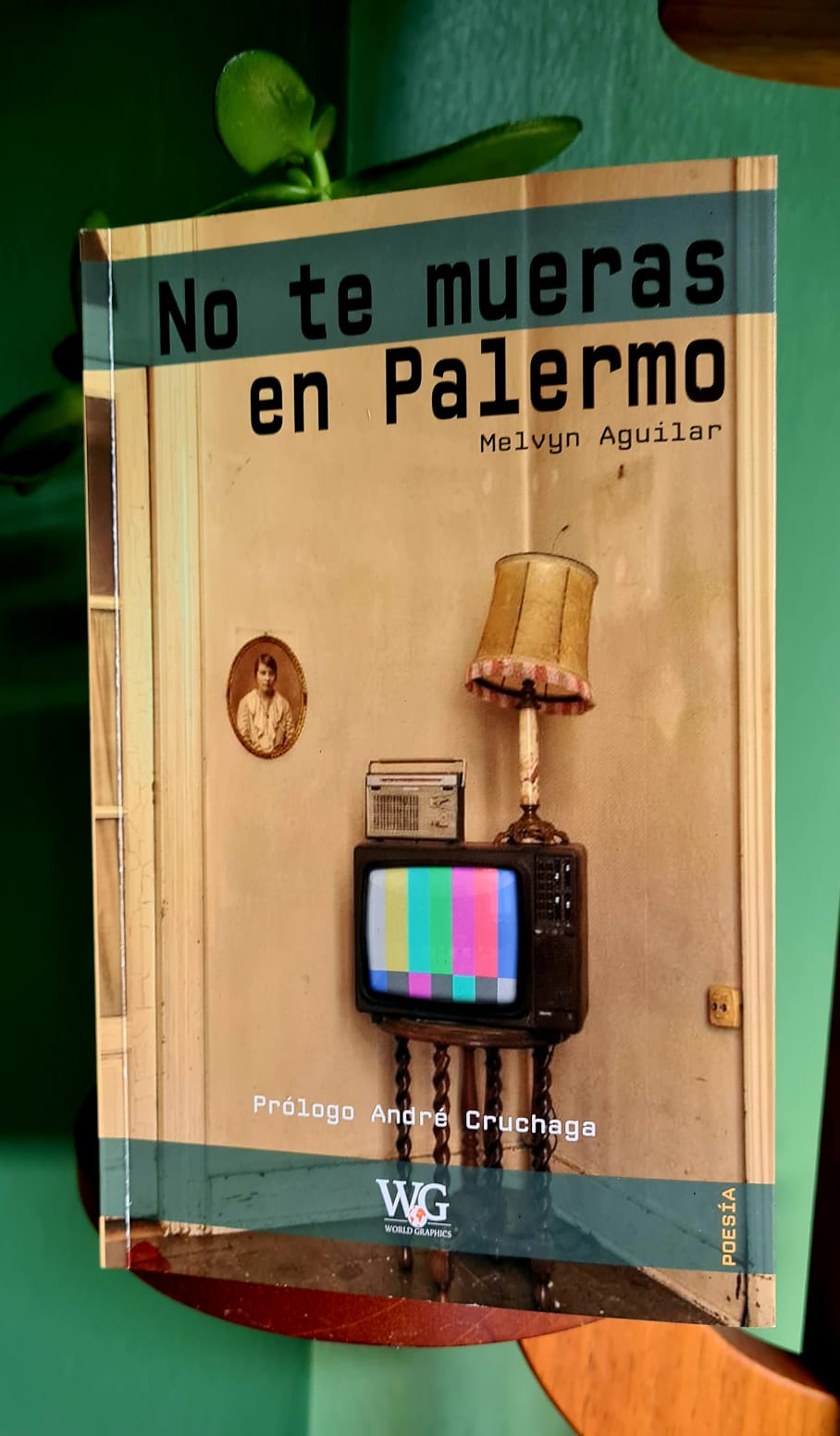Los nombres, la soledad y la imaginación, una aventura en torno a las sombras de la memoria
La mitad de lo que digo no tiene sentido,
pero lo digo sólo para poder alcanzarte
Me dijo que su nombre era Julia. “Se llama como la madre de John Lennon”, me dije casi susurrando. Inmediatamente vino a mi mente la nostálgica canción que el fallecido ídolo británico dedicara a su madre asumo que, en un momento de nostalgia, de amor profundo y arrepentimiento, donde el recuerdo y el perdón que le ofrecía la memoria, le permitían acercarse con ternura hasta aquella mujer con la que había tenido una relación compleja. Julia es una balada suave y dulce, cantada con enorme cariño y nostalgia, para mi gusto -insisto- invadida de un sutil arrepentimiento. La nostalgia del adiós, el cálido lamento de la despedida, el cierre de los ciclos.
Imágenes dispersas de aquella mujer legendaria, atrapada en antiguas páginas de revistas Y diarios, brotaron de los cofres de la memoria para girar en mi imaginación, mientras contemplaba a esta otra Julia, sentada frente a mis ojos, delante de aquella mesa sucia y repleta de botellas vacías. Un pequeño ramo con tres rosas de pétalos gastados, dos rojas y una blanca, descansaban a un costado de ella cumpliendo con el protocolo del cortejo como si el romance, aunque distante e impostado en aquellos escenarios de mala muerte, fuera necesario en todo momento incluso cuando solo se pensara en sexo, y en este caso, en sexo remunerado. Las mujeres de aquellos lugares difícilmente nos llamaban por nuestros nombres. Había que convertirse en un cliente realmente fijo de ellas, como para gozar de un trato preferencial cuando al dirigirse a cada uno de nosotros lo hicieran por nuestro nombre de pila, como en su momento lo hicieran nuestras madres, hermanas, amigas, esposas y también las amantes.
Porque una puta no es una amante, una puta es un ave de paso, aunque la visitemos en múltiples ocasiones será siempre una aventura transitoria. Generalmente, en aquellos lugares todos los visitantes masculinos teníamos tres o cuatro nombres que aquellas mujeres rotaban a placer o, a veces con la intención de cerrar el trato, hacernos sentir especialmente atendidos y llevarnos a la habitación. En aquellos salones todos nos llamábamos: Mi amor, Corazón, Bebé o Cariño. Me gustaba que me llamaran de las cuatro formas, pues todos los que estábamos allí éramos la misma persona para ellas, el mismo macho cabrío buscando desahogarse sobre un poco de carne invadida de gemidos, no importaba si falsos o realmente sentidos. Llamarlos mediante aquellos nombres –estaba comprobado- hacía picar más rápidamente a los hombres, quienes se sentían apreciados. Un Lupanar es un lugar de paso, un sitio al que nos asomamos para olvidarnos de nosotros mismos por un instante y convertirnos en animales fornicarios que encuentran en el sexo estrictamente orgásmico la única capacidad de afirmación. Por eso, que de pronto aquella figura sombría y semidesnuda que estaba frente a nosotros, olorosa a perfume rancio, abriera sus labios enrojecidos y se dirigiera a nosotros de manera cariñosa, nos convencía de que estábamos ante la pareja perfecta para celebrar el coito y con ello cerrar el pacto de la unión de los opuestos. Los lupanares eran el ombligo del mundo, allí confluían todos los universos posibles gracias al encanto de la unión entre los opuestos.
Aparte de su nombre, reitero que no encontraba ningún parecido entre la Julia materna que habitaba en los desvanes de mi memoria, que había sido capaz de dar a luz a un genial compositor, quien luego la inmortalizara en una lírica canción y aquella otra mujer de edad imprecisa que sentada frente mí decía llamarse Julia; como pudo haberme dicho Jocelyn o Alanis o Genesis. Aquellas mujeres de los lupanares desprovistas de todo brillo,
como las rosas que yacían inertes sobre la mesa, podían llamarse de cualquier manera. Muchas incluso ya habían olvidado sus verdaderos nombres y adoptado otras identidades, de la misma forma que haciendo esfuerzos por lucir distintas y así disimular el rutinario desgaste de sus cuerpos, habían logrado borrarse a sí mismas, convirtiéndose en mercaderes de lujuria. Silenciosas, cautelosas, hablando poco y, generalmente,
respondiendo con monosílabos. Lo que ofrecían era lo que estaba a la vista, más allá de eso no había nada más, el truco estaba completo frente a nuestros ojos; podíamos escoger el servicio básico que consistía en sexo con protección, sin besos, ni arrumacos por 30 minutos o bien el mismo paquete y un masaje relajante durante 60 minutos.
Carecíamos de tema de conversación, sentados el uno frente al otro, sumidos en un silencio ritual que escasamente rompíamos con trivialidades, mientras apurábamos un trago, para luego regresar al silencio. Nos contemplábamos y nos consumíamos con la mirada, pero no nos decíamos mucho. El niño que temprano vino hasta nuestra mesa a ofrecer las tres flores que descansaban a su lado, se había arrinconado en un extremo de la barra y desde allí observaba el movimiento del salón. Seguía con la mirada a las mujeres que se ponían de pie y acomodándose sus cortos vestidos pegados al cuerpo se dirigían haciendo equilibrio con sus puntiagudos tacones aguja hacia la parte trasera del lupanar, donde quedaban las habitaciones. Ellas eran seguidas por sus clientes que cabizbajos y en silencio trataban de no llamar demasiado la atención en su ruta hacia aquellos colchones de espuma manchados de semen donde se revolcarían con sus cortesanas durante 30 0 60 minutos. Una vez que las mesas iban quedando vacías y antes de que la salonera se acercara a limpiarlas, el niño se lanzaba veloz y recogía los ramos de rosas que aquellas mujeres dejaban deliberadamente desatendidos sobre la mesa, para que él pudiera nuevamente acercarse hasta donde los clientes recién llegados comenzaban el cortejo combinado con acuerdo comercial, cortejo que precisamente comenzaba muchas veces cuando el niño hacía su entrada en la mesa y ofrecía su ramo a la mujer, quien lo tomaba en sus manos, llevándoselo delicadamente hasta su nariz para olerlo mientras suspiraba, observando al Bebé que tenía frente a ella, suplicándole con la mirada que se lo comprara.
El gesto, aunque bien intencionado resultaba macabro a la vista, aquellas mujeres no eran capaces de percibir otro aroma más que el de la podredumbre que se desprende del dinero miserable que recibían por sus servicios y que en sus vidas desaparecía de la misma forma misteriosa e inesperada que llegaba. Los clientes generalmente entregaban un par de dólares al niño, quien dejaba el ramo a un costado de la dama donde permanecería hasta que ambos se levantaran para dirigirse a la habitación e iniciar nuevamente el ritual inagotable, que comienza siempre con el niño y el ramo conteniendo únicamente tres rosas.
No recuerdo bien cómo llegué hasta aquí. Tengo días de sufrir un desasosiego, una necesidad de dejar tirado todo a mi alrededor y salir corriendo hasta caer rendido de agotamiento y asfixia, ojalá sin poder ponerme nuevamente de pie. Se trataba de un inexplicable desencanto de vivir, un desinterés de recomenzar nuevamente cada mañana, para acabar golpeándome contra el mismo muro de frustrante intransigencia que rodeaba
mis días. En esos casos y para evitar funestas consecuencias, siempre que me era posible emprendía la huida hacia la calle; me dedicaba a caminar largas distancias, sin rumbo, observando mi entorno, dejándome llevar por el flujo del medio ambiente, buscando sonreír, aunque me resultara imposible, me abandonaba al asombro tratando de olvidar el hervidero interior que me cocinaba la mente y me estrujaba el pecho. Me parece que salí a caminar nuevamente sin rumbo y llegué hasta aquí, me atrajo el nombre del lugar: IDEM, que se leía en un rótulo semiapagado que colgaba a un costado del pequeño jardín que antecedía a la entrada del lupanar, una antigua casa del siglo pasado, remodelada y transformada en un bar de citas, con habitaciones disponibles al fondo y en la parte superior. El lugar no era un centro de espectáculos ni mucho menos, aunque ofrecía una pequeña pista de baile a un costado por si algunas parejas deseaban calentarse previamente desbordando sensualidad o bien restregándose sus cuerpos en un solo ladrillo, como viejos amantes interpretando la música común que llevaban por dentro y que solo ellos eran capaces de escuchar.
Una luz roja bañaba una pequeña estancia ubicada al otro lado de la puerta principal. De frente había un espejo cubriendo toda la pared que recibía a los visitantes y los reflejaba de manera distorsionada, como si el ingreso a aquel lugar marcara de inmediato el inicio de una transformación o de una deformación. Desde aquel descanso, una especie de limbo desde donde ya podías mirar hacia adentro, era posible cruzar el umbral y abismarte en aquel ambiente espeso y falsamente alegre o bien retroceder, dar media vuelta y regresar por donde habías llegado. Yo escogí seguir adelante y caminé unos pocos pasos adentro del salón hasta encontrarme con una mesa que me pareció vacía, donde me senté de inmediato. Una tiniebla deliberada prevalecía en aquella instancia, gracias a la tenue atmósfera azulada que era la combinación de luces negras cuidadosamente distribuidas en todo el espacio dentro del cual un pequeño orificio de luz blanca, como una ventana abierta desde las tinieblas, indicaba el camino hacia la parte trasera del lupanar donde las habitaciones esperaban a sus huéspedes, que entraban y salían regularmente casi que a tientas, porque allí igualmente el ambiente era intencionalmente oscuro. Aquella luz blanca actuaba como una metáfora de la vida, un engaño al que siempre nos aferramos, pues sabemos que no existe escape a las tinieblas, que al final por más luz que nos rodee, acabamos a oscuras, incluso cuando nos exponemos demasiado a la luz, acabamos enceguecidos y quizás hasta de manera permanente.
Unos instantes después de haberme sentado y después de que la vista se fue acostumbrando a aquellas penumbras pude observar que delante de mí, sentada a la misma mesa, había una mujer. Se encontraba sentada de espaldas a la pared, reflejando su espalda desnuda en el extenso espejo que cubría pared y que además reflejaba de manera alucinante toda la actividad que ocurría en el salón, como si dos mundos coexistieran simultáneamente, con personajes similares solamente que invertidos. La mujer se me fue aclarando, primero distinguí su figura delgada, logré delinearla, llevaba un ajustado vestido de un color claro, quizás un blanco marfil, era de tirantes, los cuales dejaban al descubierto tanto la espalda como el pecho, exhibiendo ante mí unos senos voluptuosos a punto de saltar aquella leve barda blanca que los sostenía del otro lado del vestido y cuyos pezones se marcaban notoriamente.
Una vez acostumbrada la vista a aquella semi penumbra era posible contemplar alrededor y percibir cómo la piel desnuda resaltaba sobre los demás detalles del ambiente, por momentos me parecían cuerpos mecánicos que se movían al unísono del sexo, desprovistos de cualquier personalidad, solo cuerpos dispuestos al servicio del placer. Aquella mujer por momentos se me antojaba ser una hechicera que me esperaba emboscada en un lupanar, también me pareció posible que fuera una mujer vampiro, que ya cansada y hambrienta, a falta de sangre fresca, mostraba los signos del envejecimiento secular que cargaba y que en su condición famélica le costaba disimular completamente. Aunque allí estaba, haciendo esfuerzos para provocar un cambio y obtener lo que buscaba.
Superado el sobresalto de su descubrimiento, sentada en la misma mesa en la que me encontraba, me fui acostumbrando a ella mientras la observaba. Hasta me fue posible observar parte de su espalda reflejada en el espejo de la pared, que exhibía un enorme tatuaje cuya figura no lograba distinguir plenamente. Al principio me pareció que era una rosa enorme, luego llegué a mirar una serpiente enrollada en una gruesa rama que parecía estar próxima a alzar vuelo. Era confuso, veía una cosa y la otra mientras permanecíamos en silencio mirándonos directamente el uno al otro, ya he comentado previamente que no teníamos nada qué decirnos al parecer. Fue entonces cuando apareció el niño con el ramo de flores y la mujer hizo toda la escena ya descrita que culminó cuando le entregué un par de dólares al niño que dejó el ramo a un costado, recogió el dinero y se marchó.
— Corazón, mi nombre es Julia.
Me dijo aquella mujer, mirándome fijamente a los ojos. Fue cuando pensé que se llamaba igual que la madre de John Lennon, y entonces vino a mi mente aquella hermosa canción que se encontraba incluida en el Álbum blanco, publicado en 1968 por el cuarteto de Liverpool, donde el músico le rendía un tributo a su progenitora.
«Corazón», me decía la Julia desconocida que estaba frente a mí en aquella mesa semioscura del lupanar, con aires entre vampirescos y hechiceros y que desde su mirada buscaba sumergirse en mi interior y convencerme de caminar con ella hasta la habitación. Recordé inmediatamente la manera en que Lennon expresaba, en la canción dedicada a su madre, las formas marinas con que Julia tenía la costumbre de llamarlo. Mientras que esta otra Julia frente a mis ojos me llamaba corazón, Lennon nos decía en su canción:
Julia, Julia, chico del mar me llama,
entonces canto una canción de amor
Julia, ojos de concha marina,
sonrisa de brisa me llama
entonces canto una canción de amor, Julia
Una vez que llegaron a nuestra mesa los tragos que ordenamos, ella un aceitoso coctel que más parecía una pócima medieval, mientras yo simplemente pedí una cerveza fría cubierta por una servilleta en el centro para facilitar su agarre y consumirla directamente, evitando el uso de aquellos vasos contaminados, Julia extendió sobre la mesa sus manos hasta alcanzar las mías, las cuales apretó con suave complicidad, mientras me observaba lujuriosamente. Sus dedos eran unas alargadas extensiones resecas que exhibían uñas peligrosamente puntiagudas, del tipo que bien podrían funcionar como arma homicida, cuando en algún momento en la cama, entre la entrega y el delirio que provoca el coito, ella decidiera como una sacerdotisa, ejecutando un sacrificio ritual, enterrar aquellos garfios puntiagudos en la yugular de su amante de turno, quien se iría de la vida disuelto en sangre, pensando quizás que la explosividad orgásmica alcanzada lo había llevado a un plano superior y del cual regresaría quizás al final de los espasmos, completamente renovado, sin saber que se trataba de un orgasmo sin regreso.
Julia hablaba poco, tampoco se movía mucho, casi todo el tiempo que estuvimos frente a frente se mantuvo sentada de la misma forma, con la pierna izquierda cruzada sobre la derecha, cuando se inclinaba hacia la mesa para acariciarme las manos o los brazos, lo hacía con todo el torso sin despegar las piernas, mientras en un tono controlado de voz me contaba casi al oído de las condiciones y el costo de los servicios que ofrecía. El tufo que salía de su boca era una mezcla de cardamomo y licor añejo. Jamás la besaría pensaba. No estaba seguro de estar buscando sexo, pero estaba convencido que un rato de compañía me haría bien y me ayudaría a distraerme un poco, luego regresaría a mi caminata y quizás ya más tranquilo, decidiera fijar ruta nuevamente hasta la casa.
En medio de su pretendida gracilidad Julia era una mujer tosca. Llevaba su cabello recogido en una cola baja, de manera que el cabello se le acomodaba como un hongo sobre su cabeza, recogido hacia el final, cubriéndole las orejas. En la parte superior de su frente donde se inicia el cuero cabelludo Julia parecía tener un vacío, insinuando quizás una calvicie que ocultaba con una peluca. Todo en esta mujer parecía falso e impostado, como su nombre. Recordaba entonces la forma hermosa en que Lennon se refería al cabello de su Julia y me esforzaba por poner frente a mí aquella otra mujer que deambulaba en mi imaginación. Quería fundirlas en una sola:
Su pelo de cielo flotante brilla
brillo tenue en el sol
Julia, Julia
luna de la mañana
acaríciame
entonces canto una canción de amor
Julia
Quería quedarme con esta julia, no tenía otra alternativa, pero esperaba irme a la cama con la otra, pues ciertamente estaba convencido que no era sexo lo que buscaba. Vino Lennon nuevamente hasta mí para explicarme aquella encrucijada y poder resolver desde la canción el dilema en que me encontraba:
Cuando no puedo hacer cantar mi corazón
Solo puedo dejar que hable mi mente,
Julia
Yo creía entenderlo, la Julia del lupanar pereciera que no, pero tampoco parecía estar muy interesada en ello. Yo me encontraba frente a tres Julias, una frente a mí, otra en mi memoria e imaginación y aquella otra, cuya espalda miraba en el espejo del lupanar mientras se le enroscaba una serpiente en la espalda, o ¿era una rosa se levantaba desde las tinieblas de su cintura?
Pero yo no era John Lennon y aquella mujer frente a mí tampoco era Julia. Al final decidí no subir con ella a la habitación, pero ofrecí pagarle la tarifa completa si tan solo me decía su nombre verdadero. Fue entonces cuando ella se inclinó nuevamente hacia mí y me enterró sus uñas en ambas muñecas, sintiendo que me abría heridas en la piel y comenzaba a sangrar. Yo me quedé quieto, sumido, derrotado, casi congelado, completamente entregado a su abordaje agresivo que dolorosamente percibía cargado de enorme ternura. Ella disfrutaba del momento, parecía que la había impresionado mi interés en conocer su nombre verdadero, si es que lo recordaba. Fue cuando se me acercó aún más, hasta hacerme volver a sentir la densidad fermentada de su aliento, provocándome súbitas náuseas y me dijo, en tono susurrante:
— Bebé, mi nombre es Jennifer, y no me debes nada, invítame a otro trago y quédate un rato más. No tenemos que conversar.
Julia, arena durmiente, nube silenciosa, tócame.
De esta forma te canto una canción de amor,
Julia.