Pasamos la noche juntos, ella desnuda bajo las sábanas, yo vestido ligeramente, acostado sobre las sábanas, sintiendo el aire frío de la noche recorriéndome el cuerpo, tratando de no moverme y no hacer ruido, separando minuciosamente mi espacio en aquella cama que nos permitía estar juntos y distantes a la vez.
Resultó exigente, imponía sus condiciones, su formación en el campo de la psicología la predisponía a dirigir la sesión y declararse en control absoluto, incluso en la intimidad hubo cosas que se rehusó hacer; contactos, caricias que descartó de manera tajante. No quiso acariciarme el pene, le parecía algo repulsivo y así lo expresaba sin decir palabra, con sus gestos. Estuvo claro que quería ser complacida, pero en sus términos, sin importar lo que su compañero de aventura aquella tarde pudiera querer o esperar de ella.
De esa manera, el sexo fue escaso y frustrante, ayuno de pasión, la entrega jamás estuvo presente en aquella cama. Llegó a parecer un protocolo necesario de atravesar, pero obsoleto para aquella mujer.
Como si fuera poco lo anterior, luego del sexo y una charla prolongada desnudos sobre la cama, decidió quedarse a dormir, pero declaró que debía salir muy temprano al día siguiente, pues tenía compromisos clínicos insoslayables al inicio de la jornada laboral y debía prepararse con tiempo, incluyendo barrer el patio trasero de su casa-consultorio. Era metódica, sistemática, pareciera que la limpieza del patio de su casa/clínica fuera un requisito personal y no algo enfocado hacia sus pacientes. Un momento de soledad previa a la consulta que necesitaba consumir haciendo algo. En aquel momento no supe decirle que podía irse cuando quisiera, que no era necesario que se quedara a dormir.
Nunca supe de qué forma ligamos exactamente o cuándo supimos que el sexo estaba incluido en nuestro encuentro. Nos habíamos conocido en un recital de poesía una noche demasiado lluviosa y el estruendo de la lluvia opacaba nuestras voces, muy a pesar de la amplificación electrónica de apoyo. Los poetas asistentes estábamos descorazonados con aquella lluvia de proporciones bíblicas; el poco público miraba hacia la tarima, pero no escuchaba nada con claridad, aplaudían como en una película doblada, donde se mira el gesto, pero el sonido anda a veces perdido, retardado. Por eso quizás en todas las mesas se tomaba con una sed desoladora, de desierto al mediodía, ajenos al rumor de la noche. Cuando le tocó a ella el turno para leer no recuerdo haber escuchado nada y lógicamente nada retuve de sus versos, pero me despertaba curiosidad, siempre callada, sentada a la mesa, rodeada de poetas amigos, observando, pero participando muy poco, tomando vino con cierta asiduidad.
En un momento en la mesa nos cruzamos la mirada, nos detuvimos brevemente contemplándonos, liberando una breve sonrisa y continuamos cada uno en lo suyo, pero ya me intrigaba y parecía que era recíproco.
Después vino mi turno de leer y me subí a la tribuna, no sin tropezarme antes con un estorboso banner promocional del evento que habían colocado a un costado, justo al lado del peldaño que me conduciría hacia el pedestal y el micrófono. Recuerdo que la lona sobre el banner ofrecía un dos por uno en sangrías, durante el tiempo que durara el recital. Al regreso a mi mesa, seguro que nadie había escuchado nada, los aplausos eran poco vehementes, de cortesía, aunque se observaran palmas agitarse en señal de aprobación. La lluvia robaba protagonismo aquella noche, la lluvia era el poema por excelencia, se escuchaba absoluta en medio de la verbosidad ambiental, las copas de sangría y chiliguaro, algunos asistentes fumando afuera, apenas guarecidos de la lluvia por un estrecho alero.
Al regresar a la mesa, ella se había cambiado de lugar con un amigo poeta y me dijo haberlo hecho “para escucharte de frente y leer tus labios, porque la lluvia es tremendo pleito de gatos”. Yo la miré, me senté a su lado y sentí de pronto su mano izquierda posarse sobre mi muslo y apretarlo con tierna violencia. Allí confirmé que algo estaba ocurriendo, allí ambos sentimos que había un nexo, pero nada más. Ella no hizo ningún otro avance en toda la noche, ni yo atiné tampoco a mover un dedo. Luego todo fue charla, se nos olvidó el recital, intercambiamos libros y números telefónicos. Durante algunos días nos escribimos varios mensajes de texto, nada realmente encendido, todo lo contrario, el protocolo propio de seductores cautelosos, hasta que finalmente acordamos encontrarnos en mi casa para almorzar, el resto lo conocen mediante esta crónica.
Despertamos cuando todavía estaba oscuro y -malhumorada desde el primer momento-, mientras nos vestíamos para luego marcharnos, se quejó de los fuertes ronquidos que mi mascota y yo emitíamos durante las horas de la madrugada, tan fuertes que “parecía que todo se iba a desplomar, terrible”, comentaba con la cabeza hacia abajo, buscando sus zapatos, en tono de regaño, “casi no he podido dormir”, afirmaba. “Qué pena”, le respondí, “estoy consciente que mi mascota ronca muy fuerte pero solamente la escucho mientras estoy despierto, pero nunca me quita el sueño, tampoco sus ronquidos me impiden conciliar el sueño. En cuanto a mí, la verdad, cuando estoy dormido, nunca me escucho roncar”, le comenté con cierto sarcasmo. Pensaba para mí que aquel reclamo a aquellas horas tempranas, en aquel inicio de una relación que solo había durado unas horas y ya llegaba a su fin, era totalmente inadecuado, en especial porque el huésped siempre debe ser cauteloso y prudente frente a su anfitrión, una cortesía de observancia religiosa.
Aquello aceleró nuestra salida de mi residencia cuando aún era de noche y mi mascota roncaba, ajena a la escena que había tenido lugar y de la cual ella era protagonista principal. Disgustado, apenas pude forzar la partida agarré la carretera en mi vehículo, con ella a mi lado, en silencio. Me fui tranquilizando conforme avanzaba y el aire frío de la madrugada se colaba por la ventana mientras la luz que surgía a nuestro paso desplegaba frente a mis ojos objetos que segundos atrás estaban a oscuras. Conforme avanzaba, la claridad se desplegaba frente al parabrisas, mi ánimo se tranquilizaba: en unos minutos la dejaría frente a su casa y no la volvería a ver nunca más, estaba decidido. Cada vez me gustaba menos asistir a recitales de poesía y menos participar en ellos leyendo mis textos. Acá me encontraba ahora frente al desenlace de una de esas noches, donde no tenía siquiera certeza de que mi poesía hubiera impactado favorablemente entre los asistentes y además el evento me había llevado a este amargo amanecer.
Prefería los ruidosos ronquidos de mi mascota y los míos que, para mí gusto, al igual que el árbol que se parte y cae en medio del bosque solitario y nadie lo percibe, no existían, pues en mis sueños tampoco era capaz de escucharlos. Yo era un individuo que podía dormir tranquilamente en medio de sus propios ruidos y no podía hacer nada por aquellas personas de sueño liviano que dicidieran dormir a mi lado.
No existe lo que no vemos, lo que no escuchamos, lo que no sentimos, y puede ser que exista, pero nunca para quien no lo percibe. Y así fue, nunca más volvimos a encontrarnos. Hoy me enteré que había fallecido accidentalmente al resbalarse en el patio trasero de su casa-consultorio y golpearse contra una banca de piedra, mientras lo limpiaba, antes de recibir a sus pacientes y pensé: metódica y sola hasta la muerte. No habrá ronquidos capaces de despertarla de ese sueño.



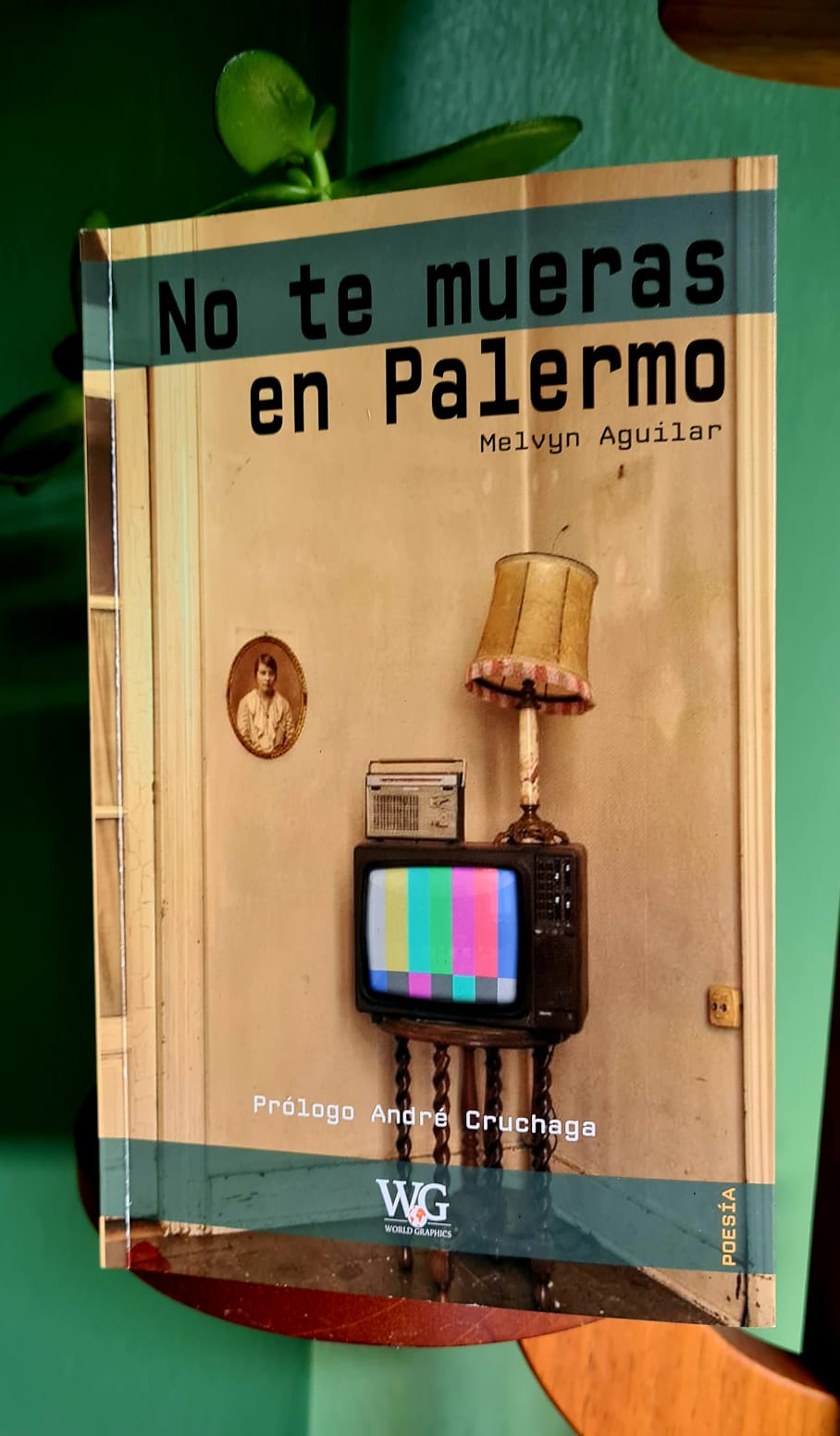
Excelente texto, ágil, entretenido me subyugó de principio a fin.
Abrazo
Gracias por visitar y comentar, un abrazo.